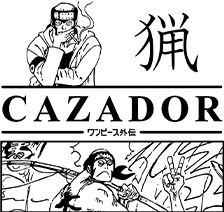Agyo Nisshoku
Sol del Ocaso
03-12-2024, 05:26 AM
El sol brillaba intensamente sobre las colinas del descampado a donde fueron, bañando de dorado los campos que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista.
En medio de aquel paisaje, un niño llamado Agyo Nisshoku corría descalzo sobre la hierba, dejando escapar risas inocentes pero sofocadas, que se mezclaban con el susurro del viento. Su piel morena brillaba bajo la luz del día, y su cabello blanco, inusual para su edad, ondeaba detrás de él como un estandarte. Pero lo que más lo distinguía eran sus alas: negras como la noche más profunda, aún torpes y pequeñas, como las de un pájaro que no sabía cómo usarlas.
Papá observaba a su hijo desde la sombra de un árbol solitario. Sus ojos, cálidos y llenos de orgullo, seguían cada uno de los movimientos del pequeño Agyo. Aunque su rostro estaba endurecido por los años y las batallas que la vida le había arrojado, siempre había algo de ternura cuando miraba al niño. Sabía que había llegado el momento. Hoy, Agyo aprendería a volar.
—Agyo, ven aquí —llamó Papá con una voz firme pero amable.
El niño detuvo su carrera y se volvió hacia su padre, jadeando ligeramente. Corrió hacia él con una sonrisa que parecía capaz de iluminar todo el mundo.
—¿Qué pasa, Papá?
Papá se agachó hasta quedar a su altura, colocando una mano en el hombro del pequeño.
—Hoy haremos algo especial. Vamos a enseñarle a esas alas para qué están hechas.
Los ojos de Agyo se abrieron como platos, llenos de emoción y un poco de nerviosismo. Había visto a Papá volar muchas veces, sus alas negras cortando el cielo como cuchillas, pero nunca había pensado que él mismo podría hacerlo.
—¿De verdad? ¿Voy a volar? —preguntó, dando pequeños saltitos de entusiasmo.
Papá asintió, pero su mirada se volvió seria.
—Volar no es solo abrir las alas y saltar, Agyo. Es confiar en ti mismo y en el viento. Es escuchar a tu corazón y dejar que te guíe.
Agyo frunció el ceño, procesando aquellas palabras que le parecían más grandes que él. Sin embargo, asintió con determinación.
Papá llevó al niño hasta el borde de una colina alta, donde el viento soplaba con fuerza, haciendo que la hierba se inclinara como reverenciando al cielo. Se quitó el cinturón y lo enrolló alrededor del torso de Agyo, asegurándose de que no pudiera moverse demasiado.
—Esto es para que no pierdas el equilibrio al principio —explicó—. Escucha, hijo. Quiero que cierres los ojos.
Agyo obedeció, cerrando sus grandes ojos llenos de ilusión.
—Siente el viento. ¿Lo notas?
El niño asintió lentamente. El aire era fresco y juguetón, acariciando sus mejillas y revolviendo su cabello blanco.
—Ahora, abre las alas, pero no las fuerces. Déjalas sentir el viento como lo sientes tú.
Con algo de torpeza, Agyo desplegó sus alas negras. Estas se agitaron al principio, como si no supieran qué hacer, pero poco a poco se calmaron y comenzaron a moverse con el viento.
—Muy bien —dijo Papá, con una pizca de orgullo en su voz—. Ahora, lo más importante: confía en ellas, y confía en ti mismo. Cuando estés listo, da un salto.
Agyo tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. Miró hacia abajo y vio la colina caer en picada hacia un campo lleno de flores silvestres. Por un momento, el miedo lo invadió.
—¿Y si me caigo? —susurró.
Papá colocó una mano firme en su espalda.
—Si caes, estaré aquí para levantarte. Pero si no saltas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer.
Inspirando profundamente, Agyo cerró los ojos de nuevo. Escuchó el viento, sintió cómo sus alas vibraban con energía, y finalmente dio el salto.
Por un instante, todo fue caos. El aire rugía en sus oídos, y su estómago parecía subir hasta su garganta. Pero entonces, algo cambió. Sus alas se extendieron de forma natural, atrapando el viento, y Agyo dejó de caer.
Volaba.
El niño gritó de emoción, riendo a carcajadas mientras se elevaba cada vez más alto. El mundo bajo sus pies parecía tan pequeño, tan lejano.
Desde la colina, Papá lo observaba con una sonrisa de satisfacción.
—Lo hiciste, hijo —murmuró, aunque sabía que Agyo no podía escucharlo.
Ese día, Agyo Nisshoku no solo aprendió a volar; aprendió a confiar en sí mismo y a descubrir que el cielo no tenía límites para aquellos que estaban dispuestos a alcanzarlo.