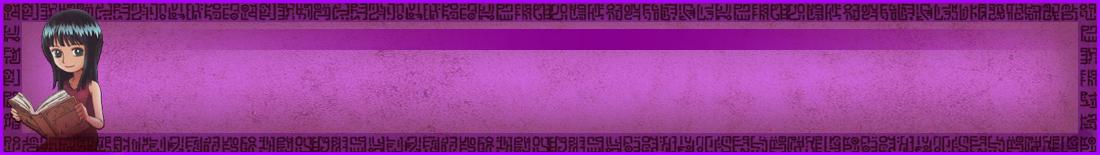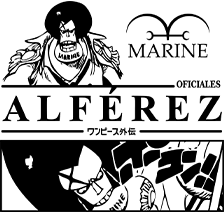Gautama D. Lovecraft
El Ascendido
01-01-2025, 03:23 AM
~ Día 3 de Primavera, año 724.
Recuerdos del viejo monje.
La noche había caído sobre el monasterio, y las sombras danzaban suavemente con el vaivén de la llama del pequeño farol junto a mi cuarto. Sentado en el borde de mi cama, dejé que mis ojos se acostumbraran a la penumbra, sintiendo que el aire estaba impregnado del aroma del incienso que aún flotaba desde la sala principal, una fragancia que parecía contener siglos de plegarias y contemplación, acompañado de matices a lavanda y miel.
Me levanté con lentitud, sintiendo cada articulación, cada músculo cansado por los años, pero agradecido por la sensación misma de existir, y caminé descalzo hacia el rincón donde esperaba mi cojín de meditación, un compañero fiel que encontré a lo largo de las décadas que llevaba en el Templo Gautama. Me senté con cuidado, cruzando las piernas, ajustando mi postura como tantas veces antes y adoptando la posición del loto. Cerré los ojos, dejando que la oscuridad envolviera mi mente, el murmullo del viento en los árboles me llegó como un susurro lejano, un recordatorio de la impertinencia y la naturalidad de la misma naturaleza que rodaba el templo. Escuché el latido de mi propio corazón, también mi respiración, cada pulsación, era una gota de vida que fluía sin esfuerzo alguno a través de mí, complaciéndome y haciéndome tan presente como el tiempo y la llama de las luces tenues.
Permití que los pensamientos pasaran como nubes en un cielo abierto, sin aferrarme a ninguno. El día había sido largo, lleno de tareas humildes y enseñanzas, pero en ese momento todo se desvanecía, dejando solo el presente, me concentré en mi respiración, en la sensación del aire frío entrando por mis fosas nasales y saliendo cálido. El mundo exterior desapareció por completo, solo quedaba ese espacio interno, vasto e infinito, tan infinito como cada uno quisiera tenerlo. Allí, en esa quietud, encontré la misma calma que siempre había buscado, la misma calma que había aprendido a aceptar como pasajera y que el maestro nos había inculcado.
Cuando finalmente abrí los ojos, la llama del farol parecía más leve, era el momento para que mi cuerpo pudiera descansar, y mi espíritu, en paz. Me levanté con la certeza de que la noche también sería una maestra silenciosa, y el descanso un vehículo necesario para ahondar más en el subconsciente más arraigado. Hora de dormir.