1 de invierno a las 8:44,
Isla de Loguetown,
East Blue.
Isla de Loguetown,
East Blue.
Pues allí estaba yo, sin mucho más que hacer. La noche anterior había sido todo un éxito en la taberna y no porque lo dijese yo, que estaba feo, sino que las palabras salían de la bolsa de cuero llena de monedas y billetes. Hacía mucho que el volumen de la bolsa no alcanzaba esas cotas. Normalmente apenas si contenía unas pocas monedas, lo justo para pasar una comida y mendigar una noche o viceversa, según fuera la necesidad. Sin embargo, la noche anterior mis cuentos habían cosechado un gran beneficio. Algunos eran ciertos, simples vivencias pasadas mías adornadas o edulcoradas aquí y allá para hacer más atractiva la narrativa. Otras simplemente eran leyendas y cuentos leídos, pero recitados con gran maestría. Como fuera, el público había estado entregado y dedicado al menester, hasta tal punto que había conseguido negociar con el tabernero una comisión. La noche había salido a cuenta del dueño del local y el desayuno… A por el desayuno iba.
No era precisamente temprano, al menos no para los estándares de la mano obrera, de los trabajadores más dedicados y rudos. Cierto, también era, que muchos comercios aún no habían abierto sus puertas, pero estos eran los dedicados a servicios más mundanos como podían ser peluquerías, tiendas de ropa, etc., cuyo público hacía acto de presencia a horas más tardías. Sin embargo los barcos del puerto hacía harto ya que estaban descargando, si no es que se habían descargado ya por completo. Los puestos del mercado y comercios dedicados a la alimentación solían estar a primerísima hora de la mañana, ¡casi antes de poner las calles!, ya con sus productos en venta para que los más ajetreados y madrugadores pudieran ponerse entre fogones desde temprano. Un estómago experimentado sabía perfectamente que una comida sabía mucho mejor si se había cocinado a fuego lento, con mimo y amor. En todas las recetas ese siempre era el ingrediente secreto y que le daba ese toque especial. El amor. Nunca supe a qué o a quién, pero siempre estaba presente en todas las recetas. Ignoraba si en las de mi abuela también, pues no la conocí, pero sí era un clásico.
El mercado gozaba de buena salud. La afluencia de gente yendo y viniendo con bolsas de todos los tamaños lo demostraba. El vocerío de tenderos tratando de captar nuestra atención y de clientes entendidos e inexpertos era otro síntoma de que la economía era buena y los negocios prósperos y, todo apuntaba, a que también serían longevos. De hecho muchos ya lo eran. Era habitual que en zonas más o menos grandes algunos comercios se ganaran una fama por su buen género, la calidad siempre era bien recibida, sus productos exóticos o sus precios. Con estos últimos generalmente había que tener cuidado pues si bien algo podía ser bueno, bonito y barato, cuando resultaba mucho más barato que el resto a uno debían saltarle las alarmas. Siempre se encontraban gangas para los avezados y suertudos, pero estas eran las menos y lo que se solía cazar era una buena intoxicación alimentaria o una estafa. Y en esto, no diría que era experto, pero como poco tenía cierta experiencia.
De entre todos los puestos, hubo que me llamó la atención. Entre la fruta había una especie de piña con un aspecto realmente exótico. Era de color rojizo con un montón de espirales en dónde una piña normal tendría los pinchos. En uno de los extremos tenía las hojas características de las piñas. Tomé con la mano la fruta para inspeccionarla mejor.
– Esas espirales… - susurré para mí.
Había escuchado historias acerca de frutas que otorgaban poderes mágicos. Naturalmente eran historias de marineros y viejas. Historias que yo mismo había contado una y otra vez para sacar algunos berries y más de un, y de dos, tragos gratis con la excusa de lubricar el gaznate. También el ciego hablaba sobre ellas, pero jamás lo creí. Tener una fruta de esas entre mis manos hizo que quisiera adquirirla. Llevarla siempre conmigo daría veracidad a mis palabras y me granjearía más beneficio.
– ¿Le gusta? Recién descargada. Viene de una isla lejana de otro Blue. Cuesta tres cientos millones de berries.
– ¿Me has visto cara de tonto? No es más que una piña mal formada. Le doy dos cientos mil berries y por la exclusividad y rareza que supone. Si no los quiere, suerte con vendérsela a otro por ese precio antes de que pudra aquí.
– Veo que sabe negociar.
– A ello me dedico - repliqué sonriendo.
Suponía que aquel tipo me había visto cara de estúpido y me quería estafar. Si de verdad creyera que valía tal cantidad de dinero habría ido a venderla a alguna subasta. Es más, los propios marineros o quién hubiera costeado el cargamento se habría ido a venderla a algún lugar de mayor standing y clase, en lugar de haberla puesto junto con todas las demás. Ciertamente era toda una rareza y dado que a ello me dedicaba, a coleccionar las rarezas del mundo, estaba dispuesto a pagar un precio mayor al de cualquiera ahora que podía. La cantidad no había sido al azar, pues era todo lo que tenía en la bolsa.
– Está bien. Acepto.
Lancé la bolsa de cuero con el dinero hacia el frutero, me giré y puse rumbo a la taberna de nuevo. Mientras caminaba iba mirando la fruta, lanzándola al aire como un niño con un juguete nuevo. De vez en cuando la volteaba para verla, medir su peso y reflexionar qué haría con ella. Debían pensar cómo conservarla para evitar que se pudriera. A medio camino, vi que tenía los cordones desabrochados. Paré, me agaché y mordí la piña por las hojas para liberar ambas manos. La suerte ese día estuvo caprichosa, pues en lo que me ataba los cordones un chiquillo pelirrojo y un sombrero de paja me arrolló, haciendo que me fuera de boca. El grito del dolor por el empujón hizo que abriese la boca y el empujón en sí mismo que la piña se introdujera en ella. El golpe contra el suelo que me tragase la piña entera. La fruta se quedó a medio camino, sin llegar a bajar por el esófago. Comencé a darme golpes en el pecho medio asfixiado. La cara empezaba a ponérseme azul por la falta de oxígeno y la garganta se había deformado por completo, dejando ver la silueta de los doscientos mil berries en su interior. Para colmo de males, ¡la fruta sabía horrible! El equivalente sería como lamer y comerme un cenicero a rebosar de cenizas. Perdida ya toda esperanza y con la boca abierta y hacia arriba como un pez boqueando a punto de morir asfixiado tras ser pescado, una señora lanzó un balde de agua desde la casa adyacente. Por suerte para mí, el líquido me empapó por completo, pero también ayudó a que la piña bajara, pesadamente, hasta el estómago.
– Aaaaaaaaaaaanh – fue el sonido al poder respirar de nuevo. Sentía el corazón desbocado latiendo furioso por el mal trago, literalmente, que acabábamos de pasar. Me apoyé en la pared del edificio con la mano derecha, exhausto, y aguardé unos instantes a que todo se normalizase – Pues me acabo de comer dos cientos mil berries… ¡y estaban malísimos!
No era precisamente temprano, al menos no para los estándares de la mano obrera, de los trabajadores más dedicados y rudos. Cierto, también era, que muchos comercios aún no habían abierto sus puertas, pero estos eran los dedicados a servicios más mundanos como podían ser peluquerías, tiendas de ropa, etc., cuyo público hacía acto de presencia a horas más tardías. Sin embargo los barcos del puerto hacía harto ya que estaban descargando, si no es que se habían descargado ya por completo. Los puestos del mercado y comercios dedicados a la alimentación solían estar a primerísima hora de la mañana, ¡casi antes de poner las calles!, ya con sus productos en venta para que los más ajetreados y madrugadores pudieran ponerse entre fogones desde temprano. Un estómago experimentado sabía perfectamente que una comida sabía mucho mejor si se había cocinado a fuego lento, con mimo y amor. En todas las recetas ese siempre era el ingrediente secreto y que le daba ese toque especial. El amor. Nunca supe a qué o a quién, pero siempre estaba presente en todas las recetas. Ignoraba si en las de mi abuela también, pues no la conocí, pero sí era un clásico.
El mercado gozaba de buena salud. La afluencia de gente yendo y viniendo con bolsas de todos los tamaños lo demostraba. El vocerío de tenderos tratando de captar nuestra atención y de clientes entendidos e inexpertos era otro síntoma de que la economía era buena y los negocios prósperos y, todo apuntaba, a que también serían longevos. De hecho muchos ya lo eran. Era habitual que en zonas más o menos grandes algunos comercios se ganaran una fama por su buen género, la calidad siempre era bien recibida, sus productos exóticos o sus precios. Con estos últimos generalmente había que tener cuidado pues si bien algo podía ser bueno, bonito y barato, cuando resultaba mucho más barato que el resto a uno debían saltarle las alarmas. Siempre se encontraban gangas para los avezados y suertudos, pero estas eran las menos y lo que se solía cazar era una buena intoxicación alimentaria o una estafa. Y en esto, no diría que era experto, pero como poco tenía cierta experiencia.
De entre todos los puestos, hubo que me llamó la atención. Entre la fruta había una especie de piña con un aspecto realmente exótico. Era de color rojizo con un montón de espirales en dónde una piña normal tendría los pinchos. En uno de los extremos tenía las hojas características de las piñas. Tomé con la mano la fruta para inspeccionarla mejor.
– Esas espirales… - susurré para mí.
Había escuchado historias acerca de frutas que otorgaban poderes mágicos. Naturalmente eran historias de marineros y viejas. Historias que yo mismo había contado una y otra vez para sacar algunos berries y más de un, y de dos, tragos gratis con la excusa de lubricar el gaznate. También el ciego hablaba sobre ellas, pero jamás lo creí. Tener una fruta de esas entre mis manos hizo que quisiera adquirirla. Llevarla siempre conmigo daría veracidad a mis palabras y me granjearía más beneficio.
– ¿Le gusta? Recién descargada. Viene de una isla lejana de otro Blue. Cuesta tres cientos millones de berries.
– ¿Me has visto cara de tonto? No es más que una piña mal formada. Le doy dos cientos mil berries y por la exclusividad y rareza que supone. Si no los quiere, suerte con vendérsela a otro por ese precio antes de que pudra aquí.
– Veo que sabe negociar.
– A ello me dedico - repliqué sonriendo.
Suponía que aquel tipo me había visto cara de estúpido y me quería estafar. Si de verdad creyera que valía tal cantidad de dinero habría ido a venderla a alguna subasta. Es más, los propios marineros o quién hubiera costeado el cargamento se habría ido a venderla a algún lugar de mayor standing y clase, en lugar de haberla puesto junto con todas las demás. Ciertamente era toda una rareza y dado que a ello me dedicaba, a coleccionar las rarezas del mundo, estaba dispuesto a pagar un precio mayor al de cualquiera ahora que podía. La cantidad no había sido al azar, pues era todo lo que tenía en la bolsa.
– Está bien. Acepto.
Lancé la bolsa de cuero con el dinero hacia el frutero, me giré y puse rumbo a la taberna de nuevo. Mientras caminaba iba mirando la fruta, lanzándola al aire como un niño con un juguete nuevo. De vez en cuando la volteaba para verla, medir su peso y reflexionar qué haría con ella. Debían pensar cómo conservarla para evitar que se pudriera. A medio camino, vi que tenía los cordones desabrochados. Paré, me agaché y mordí la piña por las hojas para liberar ambas manos. La suerte ese día estuvo caprichosa, pues en lo que me ataba los cordones un chiquillo pelirrojo y un sombrero de paja me arrolló, haciendo que me fuera de boca. El grito del dolor por el empujón hizo que abriese la boca y el empujón en sí mismo que la piña se introdujera en ella. El golpe contra el suelo que me tragase la piña entera. La fruta se quedó a medio camino, sin llegar a bajar por el esófago. Comencé a darme golpes en el pecho medio asfixiado. La cara empezaba a ponérseme azul por la falta de oxígeno y la garganta se había deformado por completo, dejando ver la silueta de los doscientos mil berries en su interior. Para colmo de males, ¡la fruta sabía horrible! El equivalente sería como lamer y comerme un cenicero a rebosar de cenizas. Perdida ya toda esperanza y con la boca abierta y hacia arriba como un pez boqueando a punto de morir asfixiado tras ser pescado, una señora lanzó un balde de agua desde la casa adyacente. Por suerte para mí, el líquido me empapó por completo, pero también ayudó a que la piña bajara, pesadamente, hasta el estómago.
– Aaaaaaaaaaaanh – fue el sonido al poder respirar de nuevo. Sentía el corazón desbocado latiendo furioso por el mal trago, literalmente, que acabábamos de pasar. Me apoyé en la pared del edificio con la mano derecha, exhausto, y aguardé unos instantes a que todo se normalizase – Pues me acabo de comer dos cientos mil berries… ¡y estaban malísimos!


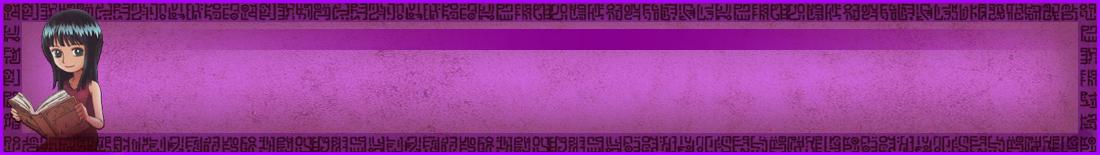






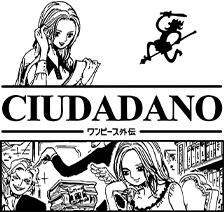
![[Imagen: caricatura_de_santi_rodriguez_by_caricat...wPR4J8JlA8]](https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/e09d0c66-4506-4efb-b4fa-f6b2d07dbf5b/depw29k-3a774825-c392-4766-9822-6ccbffe9f29d.jpg/v1/fill/w_1280,h_1811,q_75,strp/caricatura_de_santi_rodriguez_by_caricatorres_depw29k-fullview.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9MTgxMSIsInBhdGgiOiJcL2ZcL2UwOWQwYzY2LTQ1MDYtNGVmYi1iNGZhLWY2YjJkMDdkYmY1YlwvZGVwdzI5ay0zYTc3NDgyNS1jMzkyLTQ3NjYtOTgyMi02Y2NiZmZlOWYyOWQuanBnIiwid2lkdGgiOiI8PTEyODAifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6aW1hZ2Uub3BlcmF0aW9ucyJdfQ.2SY8-cWigOweyY_EepI_Uc0VWNzkE_hBSwPR4J8JlA8)