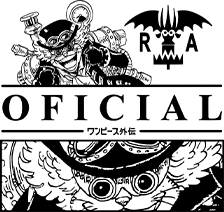Ragnheidr Grosdttir
Stormbreaker
22-11-2024, 06:20 AM
—26 de Verano, Año 724—
La brisa marina acariciaba el rostro curtido de Ragn mientras caminaba lentamente por las calles adoquinadas de Oykot. El aire estaba impregnado de una mezcla peculiar de salitre, humo y flores frescas, una fragancia que parecía encapsular la tensión del pasado y la esperanza del presente. El amanecer había pintado el cielo con un degradado de tonos rosados y naranjas, prometiendo un nuevo comienzo para una isla que había pasado por el fuego y la furia para recuperar su libertad. Ragn avanzaba con una calma que parecía contradecir la intensidad de los días anteriores. Sus botas resonaban contra las piedras húmedas, pero no había prisa en sus pasos. No era solo su imponente figura lo que llamaba la atención de la gente, sino también la presencia magnética que lo rodeaba, como si la lucha y la victoria hubieran dejado un aura visible a su alrededor. La mirada de Ragn recorría cada detalle del pueblo, notando los cambios. Había restos de las barricadas que habían levantado durante la batalla, tablas astilladas, armas improvisadas y cántaros volcados que aún esperaban ser recogidos. Las fachadas de las casas mostraban heridas en forma de grietas y quemaduras, pero la vida comenzaba a florecer de nuevo en los pequeños detalles. Aquí y allá, los aldeanos reparaban ventanas rotas, pintaban las paredes chamuscadas o simplemente barrían los escombros acumulados en las esquinas. Al pasar, Ragn sentía las miradas de los habitantes de Oykot clavadas en él. Había admiración en los ojos de los niños que se asomaban tras las puertas, en las ancianas que interrumpían sus quehaceres para contemplarlo, en los hombres y mujeres jóvenes que le ofrecían leves inclinaciones de cabeza en señal de respeto. Era un héroe, aunque no se sentía del todo cómodo con esa etiqueta. Había luchado por un ideal, sí, pero la victoria era fruto de muchos, no solo de él. Sin embargo, entendía la necesidad de la gente de aferrarse a símbolos; después de tanto tiempo bajo el yugo de la monarquía, la figura de un hombre como él representaba un cambio tangible, una esperanza materializada. En el centro de la plaza, Ragn no pudo evitar detenerse. Allí, en un improvisado mercado que había surgido tras la guerra, vio algo que lo hizo sonreír, muñecos. Eran figuras de trapo y madera, toscamente confeccionadas pero llenas de intención. Había muñecos de él, con su característico casco y su capa raída, y también de Asradi y Airgid, sus inseparables compañeros de batalla. Los tres, retratados en miniatura, eran vendidos como juguetes a los niños que ahora corrían por la plaza con risas desenfrenadas. La visión de aquellos objetos, que mezclaban lo épico con lo infantil, le provocó una risa leve, un momento de ligereza en un día lleno de solemnidad.
Continuó su paseo y llegó a la costa, donde el aroma del mar se hacía más intenso. Las olas rompían contra los acantilados con una fuerza constante, como un latido que nunca cesaba. Allí, en los muelles, vio a un grupo de balleneros. Estaban trabajando con el ritmo pausado pero eficiente que caracterizaba a quienes conocen las mareas y los vientos. Estaban descargando barriles y redes de una embarcación que había resistido más de una tormenta. Algunos reparaban velas rasgadas, mientras otros apilaban los restos de la última captura en cajas de madera. Ragn se acercó sin anunciarse, pero su presencia fue notada de inmediato. Los balleneros lo miraron con respeto, aunque no dejaron de trabajar. Él no dijo nada, solo se agachó junto a ellos y comenzó a ayudarlos. Era un hombre acostumbrado al esfuerzo físico, y sus manos callosas eran tan aptas para blandir un arma como para tirar de una cuerda o levantar un barril. No necesitó instrucciones; con solo observar entendió qué necesitaban y se unió a la tarea con naturalidad. El sudor pronto perló su frente, pero no le importó. Había algo reconfortante en el trabajo manual, una conexión con lo básico, con la tierra y el mar. Los balleneros, al principio reticentes a dejar que el héroe de la revolución realizara tareas tan humildes, pronto se relajaron y trabajaron a su lado como si fuera uno más de ellos. No hubo palabras, solo el sonido de las olas, los gritos de las gaviotas y el crujir de la madera bajo el peso de los barriles. En un momento, Ragn levantó la vista hacia el horizonte. El mar se extendía como un espejo infinito, reflejando el cielo despejado. Pensó en el futuro de la isla, en las promesas hechas durante la lucha, en el precio que había pagado cada persona para llegar a este punto. La libertad era un don precioso, pero también una responsabilidad. El pueblo había ganado el derecho a decidir su destino, pero ahora debía enfrentarse al desafío de construir un nuevo orden, uno que no repitiera los errores del pasado. Cuando el trabajo estuvo terminado, Ragn se despidió con un simple gesto y continuó su camino. Regresó al pueblo y observó cómo la vida seguía su curso. Las mujeres colgaban ropa en largos tendederos que cruzaban las calles, los niños jugaban a perseguirse entre las ruinas y los ancianos, sentados en bancos improvisados, intercambiaban historias sobre la batalla y los héroes que habían liderado la victoria.
La isla entera parecía un organismo vivo, sanando sus heridas y aprendiendo a caminar de nuevo. Aunque las cicatrices de la guerra estaban presentes en cada rincón, había una energía renovada, una determinación colectiva de reconstruir no solo las casas y los muros, sino también el espíritu de la comunidad. Ragn se sintió pequeño ante la magnitud de aquella tarea, pero también lleno de gratitud por haber sido parte de algo tan grande. A medida que el sol ascendía en el cielo, su luz dorada bañaba la isla, dándole un aspecto casi sagrado. Ragn se detuvo un momento en lo alto de una colina que dominaba el puerto. Desde allí podía ver todo Oykot: sus calles serpenteantes, sus casas de techos rojos, sus campos verdes y, más allá, el vasto océano. Era un lugar hermoso, digno de ser protegido y amado. Recordó a los que no habían sobrevivido, a los que habían dado su vida para que otros pudieran disfrutar de aquel día. Sus nombres resonaron en su mente como un eco solemne, un recordatorio de que la libertad nunca es gratuita. Pero junto a la tristeza, también sintió orgullo. Aquellos sacrificios no habían sido en vano. La isla había cambiado para siempre, y aunque el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, ahora sabían que era posible caminarlo juntos. Ragn suspiró y se permitió un último vistazo antes de regresar al pueblo. Sabía que su papel no había terminado. Había mucho que hacer, y él estaba listo para seguir adelante, no como un héroe, sino como un hombre dispuesto a construir un futuro mejor junto a su gente.