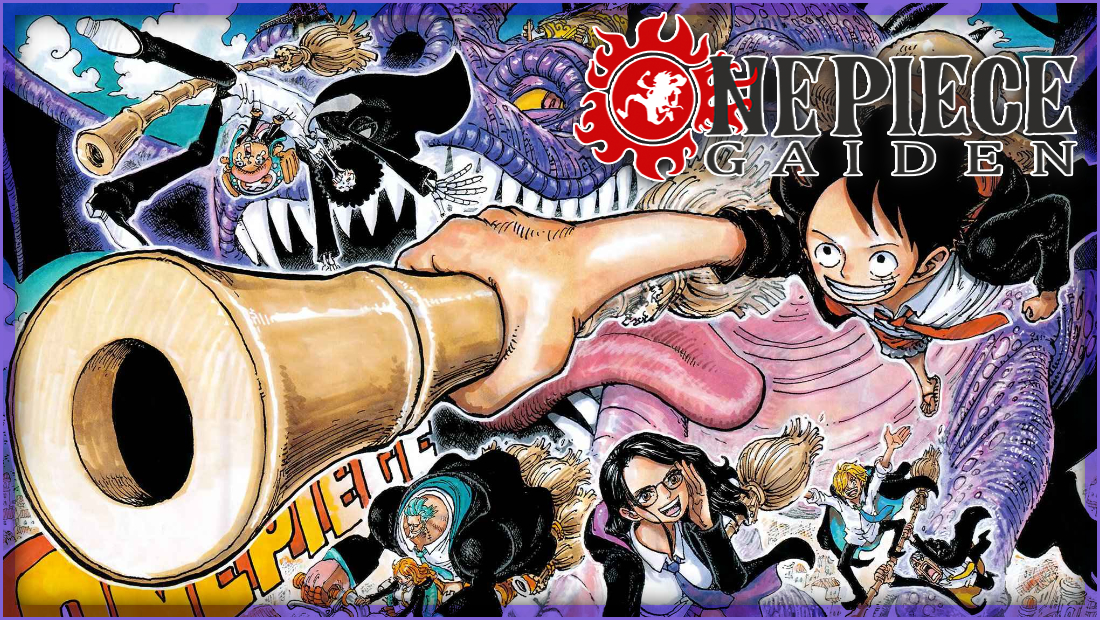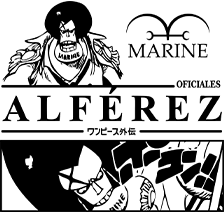Atlas
Nowhere | Fénix
06-09-2024, 09:35 PM
La conversación parecía en cierto modo rutinaria entre unas personas que simplemente veían cómo se descargaba un barco, pero cualquiera con un poco de intuición sospecharía que algo raro estaba sucediendo allí. No cabía duda de que la carga del barco iba a parar justamente al almacén del que los misteriosos sujetos salían antes de internarse en los callejones. Muken decidió seguirles durante un trecho desde la distancia, comprobando cómo, efectivamente, a quienes esperaban las almas en pena era a ellos. ¿Estaban los supervisores de la descarga al tanto de aquello? Desde luego, no miraban hacia esa posición en ningún momento.
Desde la distancia se podía ver cómo los cuerpos casi desprovistos de alma se agrupaban en torno a sus verdugos, extendiendo manos que albergaban una variable cantidad de dinero que enseguida desaparecía para, en su lugar, dejar sitio a una minúsculas píldoras triangulares de un intenso color azul eléctrico. Lo más llamativo de todo era que, entre todas esas manos, en medio de esa marabunta de adictos que suplicaban por un poco más de agonía, había personas que nunca, jamás, deberían estar allí. Pequeñas manos emergían como podían de entre los pantalones y las faldas de los más corpulentos, afanándose por conseguir aquello que estaba hipotecando su vida.
Efectivamente, las sospechas del observador se vieron confirmadas cuando un trío de críos de pelo rojizo, ojos apagados y profundas ojeras —a todas luces hermanos— salió del callejón a toda velocidad. Apretaban con fuerza contra su pecho lo que sin duda eran varias de las pastillas que los tipos estaban distribuyendo sin compasión alguna entre quien se acercaba a pedirlas con dinero suficiente. A plena luz del día, sin preocuparse por si alguien los pudiese detener o juzgar, los niños cruzaron la zona portuaria pasando por delante de Muken y pusieron rumbo a las calles —bastante más amplias que los callejones— que conducían al puerto desde el extremo opuesto. ¿Adónde irían? Tal vez a ningún sitio...
Fuera como fuese, cuando los niños aún estaban lejos de desaparecer de su campo de visión un impaciente toque más vigoroso de la cuenta agitó el hombro izquierdo del tirador. Se trataba —suponiendo que se diese la vuelta— de un sujeto que al juzgar por lo que tenía justo a su espalda debía provenir del epicéntrico almacén. En su mano izquierda llevaba una pequeña bolsa de plástico repleta de píldoras como las que atesoraban los niños, que no tardó en guardar con un rápido gesto en el bolsillo izquierdo de su pantalón. El tipo vestía unos pantalones de pinza de color gris sobre unos mocasines negros. Donde debía haber una americana que cubriese el torso, únicamente una camisa blanca con el cuello abierto y unos tirantes sin corbata ni pajarita conformaban el resto de su atuendo.
—¿Se puede saber qué estás mirando, chaval? —preguntó con cierto tono amenazante, el de un matón local que más que pelea busca alejar ojos indiscretos de la zona que ocupa... Al menos ésa es la impresión que le da a un humilde observador... Lo mismo no es así—. En esta zona del puerto está prohibido pararse a mirar hacia sitios indebidos, así que sigue tu camino.
A decir verdad, el tipo no parecía muy simpático. Tampoco aparentaba tener intención de moverse del lugar hasta obtener algún tipo de respuesta o reacción de su interlocutor. El único problema era decidir qué hacer. Estaba la posibilidad de cantarle las cuarenta a ese sujeto e intentar enseñarle por qué no es buena idea ir amenazando a desconocidos por la calle. Por otro lado, los niños aún no se habían perdido en la distancia y tal vez fuese posible seguirles la estela a alguien mínimamente preocupado por el bienestar de la infancia de Loguetown. Los sujetos del callejón, por otro lado, seguían trapicheando y no se habían percatado de la presencia de Muken, aunque acercarse a ellos sin antes tratar con el de la camisa parecía un tanto difícil, por no decir imposible. Por último, existía la posibilidad de que se hiciese el sueco, pasase de los niños, el sujeto amenazante y los vendedores de droga y que se encaminase al casino a ver qué se cocía por allí. ¿Cuál sería su siguiente paso?
Desde la distancia se podía ver cómo los cuerpos casi desprovistos de alma se agrupaban en torno a sus verdugos, extendiendo manos que albergaban una variable cantidad de dinero que enseguida desaparecía para, en su lugar, dejar sitio a una minúsculas píldoras triangulares de un intenso color azul eléctrico. Lo más llamativo de todo era que, entre todas esas manos, en medio de esa marabunta de adictos que suplicaban por un poco más de agonía, había personas que nunca, jamás, deberían estar allí. Pequeñas manos emergían como podían de entre los pantalones y las faldas de los más corpulentos, afanándose por conseguir aquello que estaba hipotecando su vida.
Efectivamente, las sospechas del observador se vieron confirmadas cuando un trío de críos de pelo rojizo, ojos apagados y profundas ojeras —a todas luces hermanos— salió del callejón a toda velocidad. Apretaban con fuerza contra su pecho lo que sin duda eran varias de las pastillas que los tipos estaban distribuyendo sin compasión alguna entre quien se acercaba a pedirlas con dinero suficiente. A plena luz del día, sin preocuparse por si alguien los pudiese detener o juzgar, los niños cruzaron la zona portuaria pasando por delante de Muken y pusieron rumbo a las calles —bastante más amplias que los callejones— que conducían al puerto desde el extremo opuesto. ¿Adónde irían? Tal vez a ningún sitio...
Fuera como fuese, cuando los niños aún estaban lejos de desaparecer de su campo de visión un impaciente toque más vigoroso de la cuenta agitó el hombro izquierdo del tirador. Se trataba —suponiendo que se diese la vuelta— de un sujeto que al juzgar por lo que tenía justo a su espalda debía provenir del epicéntrico almacén. En su mano izquierda llevaba una pequeña bolsa de plástico repleta de píldoras como las que atesoraban los niños, que no tardó en guardar con un rápido gesto en el bolsillo izquierdo de su pantalón. El tipo vestía unos pantalones de pinza de color gris sobre unos mocasines negros. Donde debía haber una americana que cubriese el torso, únicamente una camisa blanca con el cuello abierto y unos tirantes sin corbata ni pajarita conformaban el resto de su atuendo.
—¿Se puede saber qué estás mirando, chaval? —preguntó con cierto tono amenazante, el de un matón local que más que pelea busca alejar ojos indiscretos de la zona que ocupa... Al menos ésa es la impresión que le da a un humilde observador... Lo mismo no es así—. En esta zona del puerto está prohibido pararse a mirar hacia sitios indebidos, así que sigue tu camino.
A decir verdad, el tipo no parecía muy simpático. Tampoco aparentaba tener intención de moverse del lugar hasta obtener algún tipo de respuesta o reacción de su interlocutor. El único problema era decidir qué hacer. Estaba la posibilidad de cantarle las cuarenta a ese sujeto e intentar enseñarle por qué no es buena idea ir amenazando a desconocidos por la calle. Por otro lado, los niños aún no se habían perdido en la distancia y tal vez fuese posible seguirles la estela a alguien mínimamente preocupado por el bienestar de la infancia de Loguetown. Los sujetos del callejón, por otro lado, seguían trapicheando y no se habían percatado de la presencia de Muken, aunque acercarse a ellos sin antes tratar con el de la camisa parecía un tanto difícil, por no decir imposible. Por último, existía la posibilidad de que se hiciese el sueco, pasase de los niños, el sujeto amenazante y los vendedores de droga y que se encaminase al casino a ver qué se cocía por allí. ¿Cuál sería su siguiente paso?