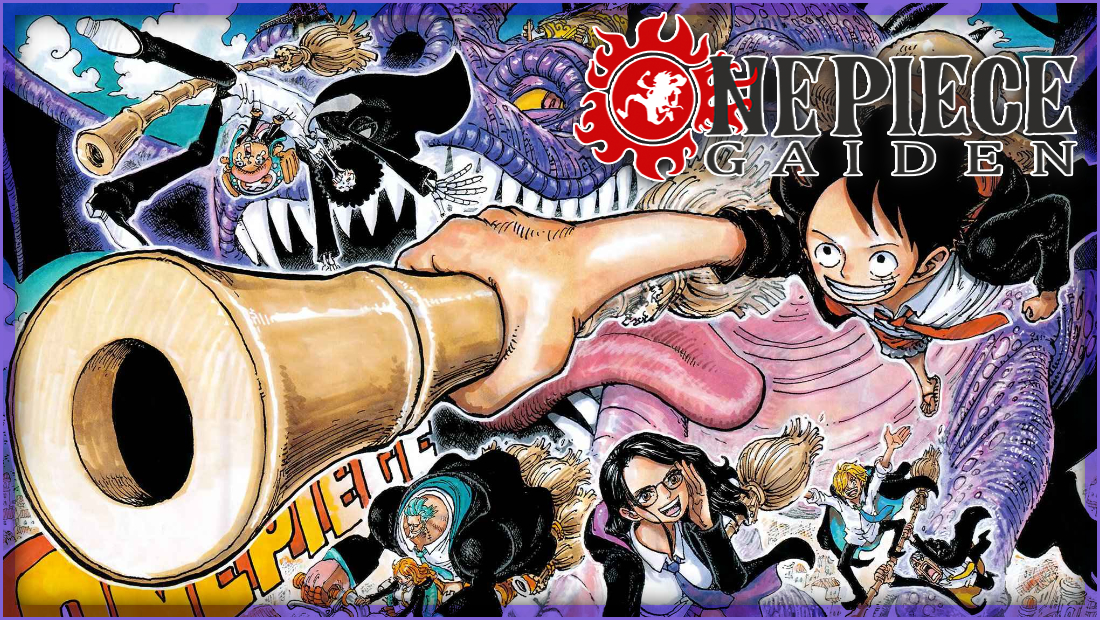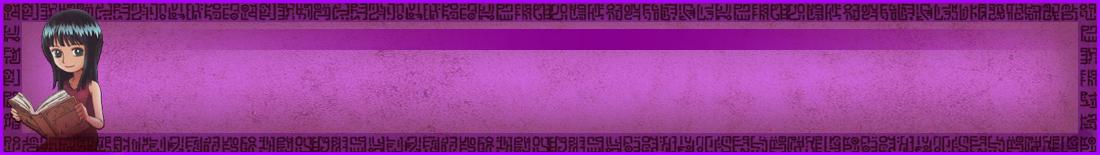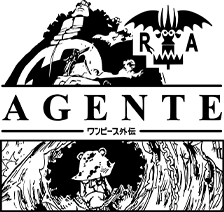Percival Höllenstern
-
14-09-2024, 08:30 PM
Día 4 del Verano del 724
La humedad del Gray Terminal siempre tiene una manera de infiltrarse bajo la piel, como si el propio aire estuviera saturado de podredumbre. Cada paso que doy sobre la tierra compactada me recuerda el lugar de donde vengo, ese rincón del mundo donde la vida vale poco y las ambiciones menos. Crecí entre la miseria, observando a los nobles desde las sombras, siempre alimentando un odio sordo que me quemaba por dentro. Hoy, las cosas son diferentes. Ahora, el oro suena en mi bolsillo y los suburbios de este lugar son mi coto de caza.
Avanzo con calma entre las pilas de basura que forman paredes improvisadas y callejones de mala muerte. El hedor del Gray Terminal es penetrante, una mezcla de metal oxidado, restos de comida podrida y, sobre todo, desesperación. El tipo de olor que la gente como yo ha aprendido a ignorar con el tiempo. Lo que vine a buscar no es un lujo, no es algo que se pueda comprar en las plazas comerciales de las ciudades civilizadas.
Siempre he sabido que el poder reside en el control de lo que otros no ven. Desde mi más tierna infancia, marcado por los nobles sobre mi espalda, como un juguete era marcado por el niño predilecto que lo tenía, he aprendido a odiar a los nobles, pero también a valorar sus privilegios. Eso me ha llevado a donde estoy ahora. La rabia juvenil posterior, aprovechando mi huida por parte de una incursión de la revolución, una vez me llevó a quemar libros de cuentas y sabotear negocios de ricos, ha dado paso a algo más frío, más calculado. El dinero puede cambiar de manos, pero lo que no cambia es la necesidad que tienen los poderosos de controlar lo que no comprenden. Y yo he aprendido a manejar ese equilibrio.
Llego a la plaza principal de este podrido laberinto de basura, donde los que sobreviven gracias al mercado negro se congregan en silencio, intercambiando mercancías bajo las miradas atentas de aquellos que tienen demasiado que perder, entre la bruma del calor
y el susurro constante de negociaciones turbias. Aquí, no hay gritos ni jactancias. El poder reside en el sigilo, en saber cuándo hablar y cuándo callar.
Me acerco a un grupo de hombres encorvados sobre una caja de metal corroído. Sus rostros están parcialmente ocultos por capas de harapos, pero sus ojos, brillando bajo la penumbra, me observan con desconfianza. No importa. Ellos no necesitan confiar en mí, solo en el peso de las monedas que llevo. Este es el único lenguaje que entienden.
—Busco mercancía especial —digo en voz baja, sin necesidad de anunciarme más allá de lo necesario, buscando a mi contacto con el cual había quedado allí. La podredumbre me toca las suelas de las botas y las desgasta un poco más de lo que ya están, dando un toque de color al manto que cubre gran parte de mi estética y deja solo una pequeña parte de mi faz y pelo a la vista. Porto una manzana en mi mano izquierda, verde aunque no muy lustrosa, que es el símbolo con el que había concretado identificarme con el vendedor, un tal Jack D. Ignis.