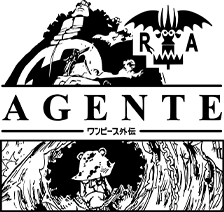Percival Höllenstern
-
20-09-2024, 09:39 PM
La niebla parecía envolver cada rincón de aquel camino que el mink, con paso decidido y control absoluto, trazaba como si hubiera sido diseñado exclusivamente para él. Mis ojos seguían los movimientos de aquella figura que, a cada instante, me ofrecía una nueva pista de su naturaleza impenetrable. Su lenguaje corporal, aunque relajado, no estaba exento de una precisión calculada. Cada gesto, cada pausa antes de mirar su reloj o de invitarme a avanzar, era un eco de una coreografía que había sido ensayada hasta la perfección.
Mientras avanzábamos, mis pensamientos seguían revoloteando en un torbellino de sospechas. ¿Quién sería esa señora que prefería presentarse en persona? ¿Por qué alguien tan cuidadoso se había tomado tantas molestias para invitarme? El mink, con su refinada cortesía y su porte elegante, era una fachada perfecta para una trampa, si es que en verdad eso era lo que aguardaba al final del trayecto. Pero, aunque una voz en mi interior me instaba a estar alerta, algo en el ambiente —quizá sensación de arropo de la niebla o el ritmo casi hipnótico del paseo— suavizaba mis sospechas, al menos por el momento.
No obstante, cuando llegamos a la casa, esa calma comenzó a desvanecerse. La estructura que se levantaba ante mí era imponente, pero el paso del tiempo había dejado su huella en sus piedras y en la vegetación circundante, como una piel arrugada que aún trataba de mantener su dignidad. Podía sentir una especie de silencio solemne emanando del lugar, como si fuese un testigo silencioso de secretos antiguos, sellados entre sus paredes de piedra.
Cuando el conejo abrió la puerta y me invitó a pasar, con esa cortesía tan particular, crucé el umbral sin apartar mis ojos de él. Cada paso hacia el interior era como adentrarse en un territorio desconocido, pero no podía permitirme mostrar debilidad. El té que ofrecía era un gesto clásico de hospitalidad, pero dado el origen, cualquier símbolo de hospitalidad también podría serlo de peligro.
—Si tanto os agrada el té —murmuré con un leve tono irónico—, no seré yo quien rechace la cortesía de quien se toma tantas molestias por agasajarme. Pero permitidme la franqueza, caballero —continué, mientras mis ojos recorrían con disimulo cada detalle del lugar, buscando alguna señal de peligro inminente—, la paciencia no es una de mis virtudes más apreciadas.— comenté con un aire directo y de meridiana autenticidad.
Mis dedos rozaron levemente el borde de mi chaqueta, donde mis dagas seguían guardadas. No las desenvainé, pero la sensación de su fría presencia bajo la tela era un recordatorio de seguridad y también de la frialdad que estilaba este mundo, pues a veces la confianza era una moneda de difícil intercambio.
—Decidme —añadí, inclinándome ligeramente hacia adelante, con una sonrisa que apenas disimulaba mi inquietud—, mientras preparáis ese té que tanto prometéis, ¿no os molesta si os acompaño? Ya sabéis, la curiosidad es un vicio del que he sido víctima en demasiadas ocasiones... Y en este ámbito, me temo que soy un pecador.— reconocí con un gesto algo pizpireto, con gran atención a la totalidad de la estancia.
No sabía qué o quién me encontraría a partir de ahora, o qué contendría el té que me fueran a servir, pero no sería yo el que diera el primer trago antes que mi futura anfitriona, pues al igual que la confianza, el veneno era ponzoña que en ciertas dosis podía ser letal.
Mientras avanzábamos, mis pensamientos seguían revoloteando en un torbellino de sospechas. ¿Quién sería esa señora que prefería presentarse en persona? ¿Por qué alguien tan cuidadoso se había tomado tantas molestias para invitarme? El mink, con su refinada cortesía y su porte elegante, era una fachada perfecta para una trampa, si es que en verdad eso era lo que aguardaba al final del trayecto. Pero, aunque una voz en mi interior me instaba a estar alerta, algo en el ambiente —quizá sensación de arropo de la niebla o el ritmo casi hipnótico del paseo— suavizaba mis sospechas, al menos por el momento.
No obstante, cuando llegamos a la casa, esa calma comenzó a desvanecerse. La estructura que se levantaba ante mí era imponente, pero el paso del tiempo había dejado su huella en sus piedras y en la vegetación circundante, como una piel arrugada que aún trataba de mantener su dignidad. Podía sentir una especie de silencio solemne emanando del lugar, como si fuese un testigo silencioso de secretos antiguos, sellados entre sus paredes de piedra.
Cuando el conejo abrió la puerta y me invitó a pasar, con esa cortesía tan particular, crucé el umbral sin apartar mis ojos de él. Cada paso hacia el interior era como adentrarse en un territorio desconocido, pero no podía permitirme mostrar debilidad. El té que ofrecía era un gesto clásico de hospitalidad, pero dado el origen, cualquier símbolo de hospitalidad también podría serlo de peligro.
—Si tanto os agrada el té —murmuré con un leve tono irónico—, no seré yo quien rechace la cortesía de quien se toma tantas molestias por agasajarme. Pero permitidme la franqueza, caballero —continué, mientras mis ojos recorrían con disimulo cada detalle del lugar, buscando alguna señal de peligro inminente—, la paciencia no es una de mis virtudes más apreciadas.— comenté con un aire directo y de meridiana autenticidad.
Mis dedos rozaron levemente el borde de mi chaqueta, donde mis dagas seguían guardadas. No las desenvainé, pero la sensación de su fría presencia bajo la tela era un recordatorio de seguridad y también de la frialdad que estilaba este mundo, pues a veces la confianza era una moneda de difícil intercambio.
—Decidme —añadí, inclinándome ligeramente hacia adelante, con una sonrisa que apenas disimulaba mi inquietud—, mientras preparáis ese té que tanto prometéis, ¿no os molesta si os acompaño? Ya sabéis, la curiosidad es un vicio del que he sido víctima en demasiadas ocasiones... Y en este ámbito, me temo que soy un pecador.— reconocí con un gesto algo pizpireto, con gran atención a la totalidad de la estancia.
No sabía qué o quién me encontraría a partir de ahora, o qué contendría el té que me fueran a servir, pero no sería yo el que diera el primer trago antes que mi futura anfitriona, pues al igual que la confianza, el veneno era ponzoña que en ciertas dosis podía ser letal.