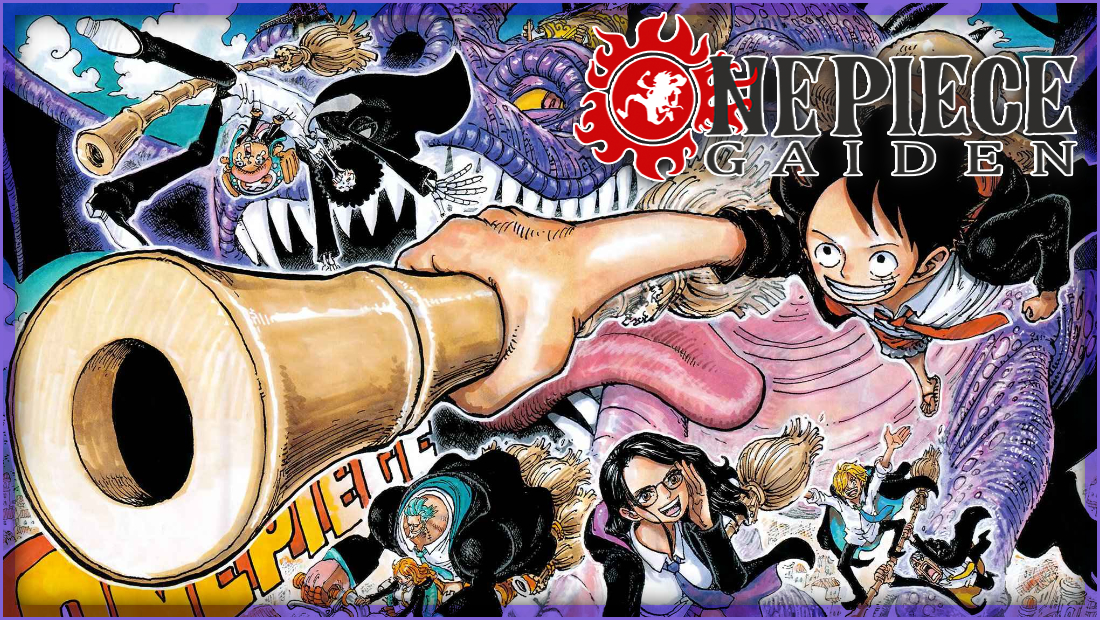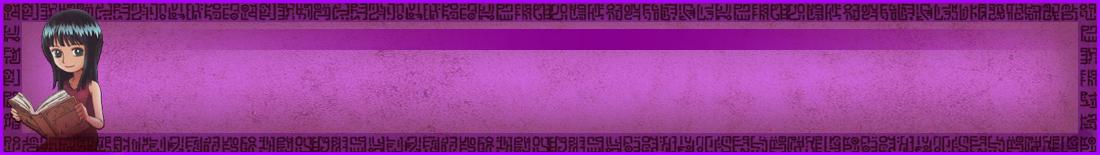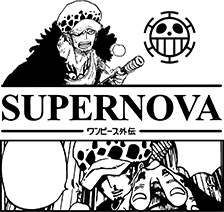Silver
-
25-09-2024, 02:14 PM
Las sombras de los callejones envolvían la estrecha calle que Marvolath había decidido explorar, sus pasos resonando en el pavimento sucio a medida que avanzaba, cada uno acompañado del sonido sutil de su bastón golpeando el suelo. A su alrededor, los murmullos de los pocos habitantes que se atrevían a salir a esas horas parecían detenerse cuando lo veían pasar. Sin embargo, tras un breve recorrido, un grito sofocado resonó desde el fondo de la calle.
Una figura delgada, de complexión débil, se asomó desde la puerta de una pequeña casucha. La mujer, que no tendría más de cuarenta años, pero cuyo rostro parecía haber envejecido dos décadas adicionales, lo observaba con desesperación en sus ojos. Sus mejillas estaban hundidas, y las manos, que se aferraban a la puerta, temblaban visiblemente.
—¿Eres... médico? —su voz, apenas audible, estaba teñida de un tono agudo por la ansiedad—. Por favor, ayúdame... Mi hijo...
No esperó a que Marvolath respondiera antes de darle la espalda y desaparecer dentro de la casa, asumiendo que lo seguiría. La puerta se cerró tras ellos con un crujido seco, dejando solo una delgada línea de luz que escapaba por las rendijas.
Al entrar, el hedor a humedad y enfermedad lo golpeó de inmediato. El interior era oscuro, apenas iluminado por una lámpara de aceite que parpadeaba en una esquina, proyectando sombras alargadas en las paredes de madera mohosas. En una cama improvisada hecha de cajas y mantas sucias, yacía un niño de no más de diez años, con el rostro pálido y sudoroso. Su respiración era superficial y entrecortada, y su cuerpo, delgado hasta los huesos, temblaba bajo el peso de una fiebre evidente.
—No sé qué hacer... —dijo la mujer, con lágrimas acumulándose en sus ojos—. Ha estado así por días. Primero fue la tos... Luego la fiebre, y ahora... Apenas puede respirar. Los otros médicos no pueden ayudarme... dicen que es por el humo, que todos aquí estamos igual. Pero él... —su voz se quebró—, él es solo un niño.
Una figura delgada, de complexión débil, se asomó desde la puerta de una pequeña casucha. La mujer, que no tendría más de cuarenta años, pero cuyo rostro parecía haber envejecido dos décadas adicionales, lo observaba con desesperación en sus ojos. Sus mejillas estaban hundidas, y las manos, que se aferraban a la puerta, temblaban visiblemente.
—¿Eres... médico? —su voz, apenas audible, estaba teñida de un tono agudo por la ansiedad—. Por favor, ayúdame... Mi hijo...
No esperó a que Marvolath respondiera antes de darle la espalda y desaparecer dentro de la casa, asumiendo que lo seguiría. La puerta se cerró tras ellos con un crujido seco, dejando solo una delgada línea de luz que escapaba por las rendijas.
Al entrar, el hedor a humedad y enfermedad lo golpeó de inmediato. El interior era oscuro, apenas iluminado por una lámpara de aceite que parpadeaba en una esquina, proyectando sombras alargadas en las paredes de madera mohosas. En una cama improvisada hecha de cajas y mantas sucias, yacía un niño de no más de diez años, con el rostro pálido y sudoroso. Su respiración era superficial y entrecortada, y su cuerpo, delgado hasta los huesos, temblaba bajo el peso de una fiebre evidente.
—No sé qué hacer... —dijo la mujer, con lágrimas acumulándose en sus ojos—. Ha estado así por días. Primero fue la tos... Luego la fiebre, y ahora... Apenas puede respirar. Los otros médicos no pueden ayudarme... dicen que es por el humo, que todos aquí estamos igual. Pero él... —su voz se quebró—, él es solo un niño.