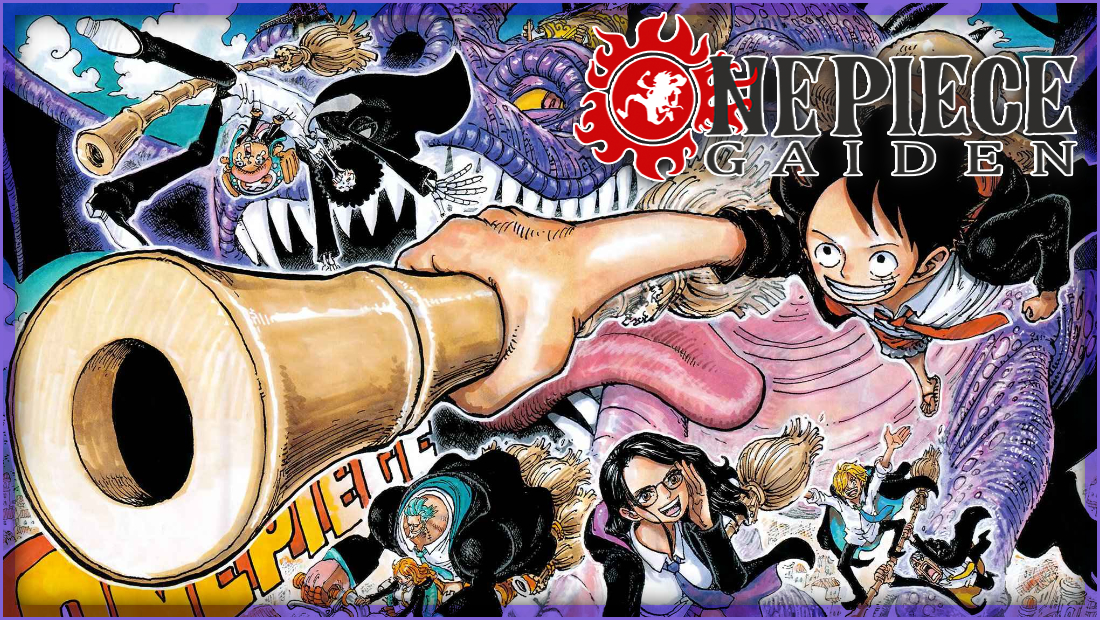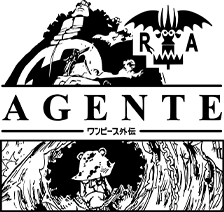Percival Höllenstern
-
06-10-2024, 02:38 AM
El ambiente dentro de la posada estaba cargado de una oscuridad casi tangible, una pesadez que parecía haber sido absorbida por las paredes a lo largo de los años. El aire era denso, mezclado con el olor rancio de la madera húmeda y el polvo que cubría cada superficie visible. El lugar había sido alguna vez un refugio para viajeros cansados, pero ahora era más bien una tumba de recuerdos olvidados, un vestigio del pasado donde el descuido y el tiempo habían hecho mella en cada rincón.
La entrada de la posada, un marco de madera desgastada y astillada, parecía ceder bajo el leve peso de la brisa que lograba colarse desde el exterior. Las tablas del suelo crujían con cada paso, traicionando a cualquiera que intentara moverse en silencio. Aunque Loguetown estaba a pocos metros de la puerta, la atmósfera dentro del lugar era completamente ajena a la vida bulliciosa que se desarrollaba fuera. Las cortinas pesadas y polvorientas, de un tono marrón opaco, colgaban como fantasmas sobre los ventanales, bloqueando casi toda la luz exterior. Apenas un rayo tímido se filtraba por una pequeña rendija, iluminando el polvo suspendido en el aire.
A medida que uno se adentraba en la sala común, las mesas de madera, en su mayoría desordenadas y algunas volcadas, daban la impresión de que había habido una reciente pelea o un altercado. Los platos y jarras vacías se apilaban en las superficies, algunos con restos de comida endurecida, otros simplemente olvidados por comensales que nunca regresaron a limpiarlos. El ambiente estaba impregnado por un silencio incómodo, solo roto por el leve zumbido de las moscas que revoloteaban alrededor de los restos.
Pero la calma en la posada no era simple abandono. En el fondo de la sala, a través de la tenue luz de una lámpara de aceite que parpadeaba inestable, un par de figuras discretas ocupaban una mesa en la esquina. No era cualquier tipo de presencia; había algo inquietante en la quietud con la que se mantenían, en la manera en que sus miradas nunca abandonaban la entrada, calculando, observando, como depredadores, esperando el momento adecuado para atacar. Los agentes se movían con una frialdad aterradora, cada gesto cuidadosamente medido, sin desperdiciar ni un solo movimiento.
Los Cipher Pol del Gobierno Mundial eran expertos en el arte de la discreción, pero en aquel espacio tan pequeño y decadente, su presencia era imposible de ignorar. Dos de ellos, sentados a una mesa apartada, intercambiaban miradas que decían más que cualquier palabra. Uno de ellos, una mujer de cabello negro recogido en un moño estricto, sostenía un pequeño cuaderno donde trazaba notas con movimientos rápidos y precisos. Sus ojos, sin embargo, estaban atentos a cada pequeño detalle del entorno, observando cualquier indicio de peligro o de oportunidad.
Su compañero, un hombre alto y delgado, con una cicatriz que le recorría el rostro desde la ceja hasta el mentón, estaba inclinado hacia adelante, apoyando los codos en la mesa con una naturalidad calculada. De vez en cuando, tamborileaba con los dedos sobre la superficie de madera, pero sus ojos no abandonaban la entrada de la posada. Estaba vestido con un traje oscuro, impecable, y en la solapa de su chaqueta se podía ver el pequeño distintivo de su afiliación, apenas visible bajo la sombra proyectada por la luz tenue de la lámpara.
La barra de la posada, un largo mostrador de madera oscura, estaba cubierta de marcas de años de uso descuidado. Encima, una fila de botellas vacías y algunas medio llenas descansaban en estantes tambaleantes, reflejando la poca luz con un brillo apagado. El tabernero, un hombre de complexión robusta y rostro curtido por los años, limpiaba un vaso de manera automática, sin levantar la mirada hacia los dos agentes de los agentes que ocupaban la mesa en la esquina. Sabía bien quiénes eran y el tipo de peligro que representaban. En lugares como este, los informantes eran moneda corriente, y más de uno había sido sacado de la posada para no regresar nunca.
Detrás del tabernero, el resto de la barra estaba llena de pequeños recuerdos inútiles: tazas astilladas, una caja oxidada de cerillas y un viejo reloj de bolsillo roto que colgaba de un clavo en la pared. Nada de eso tenía importancia en la actualidad, pero eran vestigios de tiempos más sencillos. La puerta detrás de la barra llevaba a la cocina, desde donde el olor a comida podrida empezaba a hacerse más evidente. Nadie parecía tener intención de reparar el lugar o siquiera de limpiarlo; la posada estaba destinada a marchitarse lentamente, como un árbol muerto se erguía sobre la plaza de una ciudad sumida en el olvido.
La mujer del Cipher Pol tomó un sorbo de su bebida sin apenas reaccionar al sabor, aunque estaba claro que el contenido no era de la mejor calidad. Sin embargo, no era el gusto lo que la tenía inquieta. Sus dedos jugaban nerviosamente con una pequeña ficha de metal, una especie de ficha de identificación, que giraba entre sus manos mientras continuaba mirando el reloj de la pared. El tiempo corría, y la misión que los traía allí requería precisión.
Arriba, en el segundo piso, el ambiente no era muy diferente. El pasillo oscuro y estrecho estaba iluminado por una lámpara que colgaba precariamente al final del corredor, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Las puertas de las habitaciones, algunas entreabiertas, revelaban interiores decadentes y abandonados. Camas con sábanas sucias y colchones delgados, apenas capaces de soportar el peso de un cuerpo humano, ocupaban la mayor parte del espacio. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas mal ajustadas, haciendo que las cortinas se agitaran lentamente como si tuvieran vida propia.
En una de las habitaciones, más apartada y oscura que las demás, un agente solitario del Cipher Pol aguardaba en silencio. Su silueta era apenas visible desde el pasillo, pero se movía con una destreza que solo alguien entrenado podría exhibir. En su mano, una pequeña aguja relucía bajo la tenue luz de la lámpara, mientras su mirada se fijaba en la cerradura de una pequeña caja de madera situada sobre la mesa. El agente trabajaba con precisión quirúrgica, sabiendo que cualquier error podría resultar en la pérdida de información vital.
La caja contenía los informes de las últimas semanas, datos cruciales sobre los movimientos de ciertos piratas, criminales, y malhechores en Loguetown, información que solo los agentes podían obtener. Mientras el operativo terminaba de manipular la cerradura, la tapa de la caja se abrió con un leve chasquido. Dentro, cuidadosamente doblados, había varios documentos que confirmaban lo que los superiores ya temían.
Volviendo a la escena de la taberna que servía de entrada al recinto, ante una temblorosa mirada gacha del dueño mientras los últimos clientes dejaban el dinero sobre la mesa y se iban en cierto modo intimidados por la presencia de los dos operativos, la mujer arqueaba una ceja y se predispuso al encuentro de una conversación final con el tabernero.
— ¿Así que has visto aquí a una esclava huida de sus majestades? — musitó con una voz taimada pero amenazante, tintineando una moneda entre sus dedos y volviéndola a guardar en la solapa de su chaqueta negra. —¿Dónde está?— requirió con urgencia mientras el otro levantaba la mano en dirección a la zona de las habitaciones más pobres, que se encontraban periféricas a la bodega.
Los agentes viciaron su mirada al lugar, y el hombre de la cicatriz, señaló a las escaleras que viajaban a la primera planta. Ambos cerraron mudamente el acuerdo con un golpe seco de cabeza y mirada cómplice.
La entrada de la posada, un marco de madera desgastada y astillada, parecía ceder bajo el leve peso de la brisa que lograba colarse desde el exterior. Las tablas del suelo crujían con cada paso, traicionando a cualquiera que intentara moverse en silencio. Aunque Loguetown estaba a pocos metros de la puerta, la atmósfera dentro del lugar era completamente ajena a la vida bulliciosa que se desarrollaba fuera. Las cortinas pesadas y polvorientas, de un tono marrón opaco, colgaban como fantasmas sobre los ventanales, bloqueando casi toda la luz exterior. Apenas un rayo tímido se filtraba por una pequeña rendija, iluminando el polvo suspendido en el aire.
A medida que uno se adentraba en la sala común, las mesas de madera, en su mayoría desordenadas y algunas volcadas, daban la impresión de que había habido una reciente pelea o un altercado. Los platos y jarras vacías se apilaban en las superficies, algunos con restos de comida endurecida, otros simplemente olvidados por comensales que nunca regresaron a limpiarlos. El ambiente estaba impregnado por un silencio incómodo, solo roto por el leve zumbido de las moscas que revoloteaban alrededor de los restos.
Pero la calma en la posada no era simple abandono. En el fondo de la sala, a través de la tenue luz de una lámpara de aceite que parpadeaba inestable, un par de figuras discretas ocupaban una mesa en la esquina. No era cualquier tipo de presencia; había algo inquietante en la quietud con la que se mantenían, en la manera en que sus miradas nunca abandonaban la entrada, calculando, observando, como depredadores, esperando el momento adecuado para atacar. Los agentes se movían con una frialdad aterradora, cada gesto cuidadosamente medido, sin desperdiciar ni un solo movimiento.
Los Cipher Pol del Gobierno Mundial eran expertos en el arte de la discreción, pero en aquel espacio tan pequeño y decadente, su presencia era imposible de ignorar. Dos de ellos, sentados a una mesa apartada, intercambiaban miradas que decían más que cualquier palabra. Uno de ellos, una mujer de cabello negro recogido en un moño estricto, sostenía un pequeño cuaderno donde trazaba notas con movimientos rápidos y precisos. Sus ojos, sin embargo, estaban atentos a cada pequeño detalle del entorno, observando cualquier indicio de peligro o de oportunidad.
Su compañero, un hombre alto y delgado, con una cicatriz que le recorría el rostro desde la ceja hasta el mentón, estaba inclinado hacia adelante, apoyando los codos en la mesa con una naturalidad calculada. De vez en cuando, tamborileaba con los dedos sobre la superficie de madera, pero sus ojos no abandonaban la entrada de la posada. Estaba vestido con un traje oscuro, impecable, y en la solapa de su chaqueta se podía ver el pequeño distintivo de su afiliación, apenas visible bajo la sombra proyectada por la luz tenue de la lámpara.
La barra de la posada, un largo mostrador de madera oscura, estaba cubierta de marcas de años de uso descuidado. Encima, una fila de botellas vacías y algunas medio llenas descansaban en estantes tambaleantes, reflejando la poca luz con un brillo apagado. El tabernero, un hombre de complexión robusta y rostro curtido por los años, limpiaba un vaso de manera automática, sin levantar la mirada hacia los dos agentes de los agentes que ocupaban la mesa en la esquina. Sabía bien quiénes eran y el tipo de peligro que representaban. En lugares como este, los informantes eran moneda corriente, y más de uno había sido sacado de la posada para no regresar nunca.
Detrás del tabernero, el resto de la barra estaba llena de pequeños recuerdos inútiles: tazas astilladas, una caja oxidada de cerillas y un viejo reloj de bolsillo roto que colgaba de un clavo en la pared. Nada de eso tenía importancia en la actualidad, pero eran vestigios de tiempos más sencillos. La puerta detrás de la barra llevaba a la cocina, desde donde el olor a comida podrida empezaba a hacerse más evidente. Nadie parecía tener intención de reparar el lugar o siquiera de limpiarlo; la posada estaba destinada a marchitarse lentamente, como un árbol muerto se erguía sobre la plaza de una ciudad sumida en el olvido.
La mujer del Cipher Pol tomó un sorbo de su bebida sin apenas reaccionar al sabor, aunque estaba claro que el contenido no era de la mejor calidad. Sin embargo, no era el gusto lo que la tenía inquieta. Sus dedos jugaban nerviosamente con una pequeña ficha de metal, una especie de ficha de identificación, que giraba entre sus manos mientras continuaba mirando el reloj de la pared. El tiempo corría, y la misión que los traía allí requería precisión.
Arriba, en el segundo piso, el ambiente no era muy diferente. El pasillo oscuro y estrecho estaba iluminado por una lámpara que colgaba precariamente al final del corredor, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Las puertas de las habitaciones, algunas entreabiertas, revelaban interiores decadentes y abandonados. Camas con sábanas sucias y colchones delgados, apenas capaces de soportar el peso de un cuerpo humano, ocupaban la mayor parte del espacio. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas mal ajustadas, haciendo que las cortinas se agitaran lentamente como si tuvieran vida propia.
En una de las habitaciones, más apartada y oscura que las demás, un agente solitario del Cipher Pol aguardaba en silencio. Su silueta era apenas visible desde el pasillo, pero se movía con una destreza que solo alguien entrenado podría exhibir. En su mano, una pequeña aguja relucía bajo la tenue luz de la lámpara, mientras su mirada se fijaba en la cerradura de una pequeña caja de madera situada sobre la mesa. El agente trabajaba con precisión quirúrgica, sabiendo que cualquier error podría resultar en la pérdida de información vital.
La caja contenía los informes de las últimas semanas, datos cruciales sobre los movimientos de ciertos piratas, criminales, y malhechores en Loguetown, información que solo los agentes podían obtener. Mientras el operativo terminaba de manipular la cerradura, la tapa de la caja se abrió con un leve chasquido. Dentro, cuidadosamente doblados, había varios documentos que confirmaban lo que los superiores ya temían.
Volviendo a la escena de la taberna que servía de entrada al recinto, ante una temblorosa mirada gacha del dueño mientras los últimos clientes dejaban el dinero sobre la mesa y se iban en cierto modo intimidados por la presencia de los dos operativos, la mujer arqueaba una ceja y se predispuso al encuentro de una conversación final con el tabernero.
— ¿Así que has visto aquí a una esclava huida de sus majestades? — musitó con una voz taimada pero amenazante, tintineando una moneda entre sus dedos y volviéndola a guardar en la solapa de su chaqueta negra. —¿Dónde está?— requirió con urgencia mientras el otro levantaba la mano en dirección a la zona de las habitaciones más pobres, que se encontraban periféricas a la bodega.
Los agentes viciaron su mirada al lugar, y el hombre de la cicatriz, señaló a las escaleras que viajaban a la primera planta. Ambos cerraron mudamente el acuerdo con un golpe seco de cabeza y mirada cómplice.