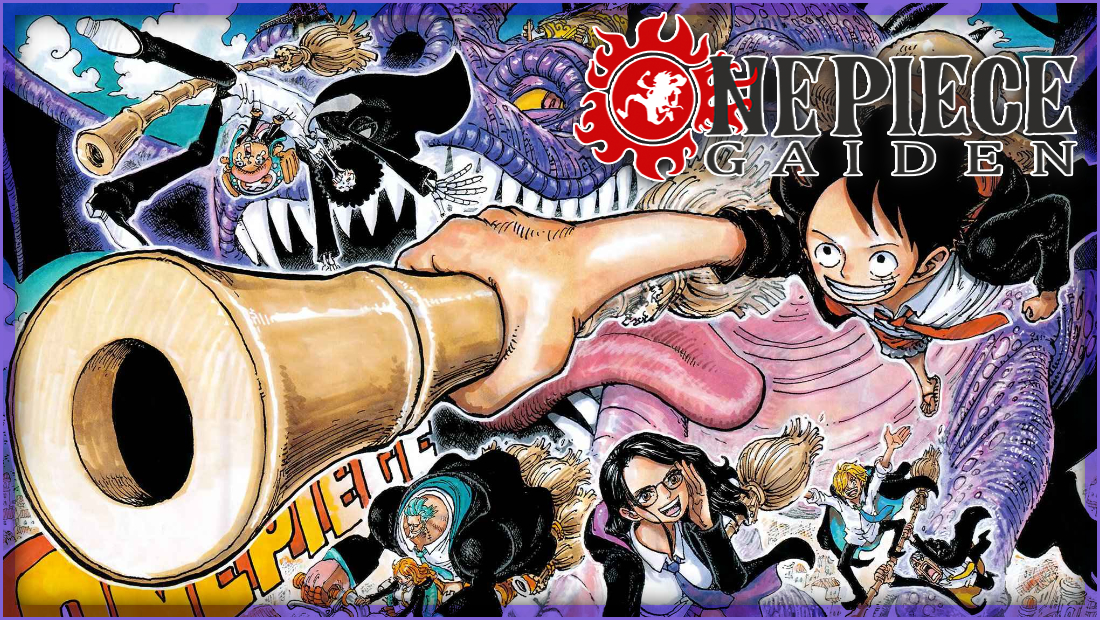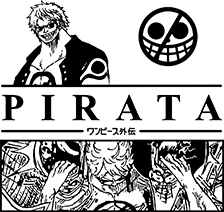Supongo que no debo tener la imagen más cuidada del mundo después de pasar penurias en alta mar durante una semana. La sed vuelve a golpear mi garganta cuando veo a un vendedor transportando a su espalda alimentos y bebidas flotando en una tinaja llena de agua y hielo.
El hombre camina absorto en un diálogo consigo mismo, aún así me acerco para ver mejor el contenido de la tinaja y asegurarme de que no hay ninguna manzana. No tengo ni para pagar el aire que respiro, así que valiéndome de la diferencia de altura y de la falta de moral que me otorga mi condición de pirata, meto el antebrazo y trato de llegar a una naranja de tamaño considerable.
—¡Normand Rutherford! ¡Alto ahí! —Un guardia, con una porra y bien uniformado con una insignia con el dibujo de un mercado, se interpone al paso del vendedor— Tienes prohibido vender a menos de 200 metros de Ginebra Blues. ¡Esta vez te vienes conmigo!
El grito del guardia me pilló en el acto tan flagrante que por un momento acepté que me llamaba Normand de apellido Rutherford. Extrañamente y para mi fortuna, mi acto de hurto quedó camuflado entre el gentío y los grandes fardos que de manera lastimosa cargaban los porteadores. Así que saqué el brazo empapado y miré al guardia con disimulo.
El vendedor se echó a correr sin mediar palabra. La angustia pura en su cara me hizo reflexionar sobre el contexto. En aquel puente había decenas de vendedores, probablemente autorizados con el fin de poder gravar su actividad y así enriquecer aún más los bolsillos de la aristocracia. Un vendedor “ilegal” como aquel Normand, probablemente solo era un desdichado que trata de salir adelante vendiendo lo que buena o malamente rescata del trasiego marítimo mercantil. ¿Elegante? No ¿Ilegal? Bueno, ¿qué puede decir un pirata sobre esto?
Sin pensarlo eché a correr tras el guardia, que a su vez corría tras Normand. La gente parecía divertirse y eso me cabreó aún más. Esto es un espectáculo, pensé, mientras el vendedor giraba hacia uno de los pequeños barrios o arrabales que como parásitos se erguían en algunas zonas del colosal puente. Los seguí para encontrarme con un estrecho callejón que descendía bifurcándose incontables veces en otros callejones.
El hombre camina absorto en un diálogo consigo mismo, aún así me acerco para ver mejor el contenido de la tinaja y asegurarme de que no hay ninguna manzana. No tengo ni para pagar el aire que respiro, así que valiéndome de la diferencia de altura y de la falta de moral que me otorga mi condición de pirata, meto el antebrazo y trato de llegar a una naranja de tamaño considerable.
—¡Normand Rutherford! ¡Alto ahí! —Un guardia, con una porra y bien uniformado con una insignia con el dibujo de un mercado, se interpone al paso del vendedor— Tienes prohibido vender a menos de 200 metros de Ginebra Blues. ¡Esta vez te vienes conmigo!
El grito del guardia me pilló en el acto tan flagrante que por un momento acepté que me llamaba Normand de apellido Rutherford. Extrañamente y para mi fortuna, mi acto de hurto quedó camuflado entre el gentío y los grandes fardos que de manera lastimosa cargaban los porteadores. Así que saqué el brazo empapado y miré al guardia con disimulo.
El vendedor se echó a correr sin mediar palabra. La angustia pura en su cara me hizo reflexionar sobre el contexto. En aquel puente había decenas de vendedores, probablemente autorizados con el fin de poder gravar su actividad y así enriquecer aún más los bolsillos de la aristocracia. Un vendedor “ilegal” como aquel Normand, probablemente solo era un desdichado que trata de salir adelante vendiendo lo que buena o malamente rescata del trasiego marítimo mercantil. ¿Elegante? No ¿Ilegal? Bueno, ¿qué puede decir un pirata sobre esto?
Sin pensarlo eché a correr tras el guardia, que a su vez corría tras Normand. La gente parecía divertirse y eso me cabreó aún más. Esto es un espectáculo, pensé, mientras el vendedor giraba hacia uno de los pequeños barrios o arrabales que como parásitos se erguían en algunas zonas del colosal puente. Los seguí para encontrarme con un estrecho callejón que descendía bifurcándose incontables veces en otros callejones.