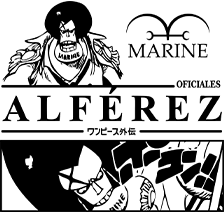Octojin
El terror blanco
30-10-2024, 09:03 PM
La camarera te escucha con una sonrisa amplia y burlona, sin inmutarse ni un segundo ante tu petición monumental de siete platos cargados de proteínas y verduras. Joder, a saber qué monstruos pasan por ahí para que vea normal lo que le acabas de pedir. Al terminar de anotar, te guiña un ojo con picardía y se retira con el aire despreocupado de alguien que ya ha visto lo mejor —o lo peor— que la humanidad tiene para ofrecer. Tú, mientras tanto, te acomodas en la mesa, notando cómo algunas miradas vuelven a posarse en ti con asombro, curiosidad, o simplemente un intento de comprender cómo alguien tan grande puede moverse por el Baratie sin causar un caos absoluto.
Pasados unos minutos, empiezas a ver desfilar a los clientes que llegan con aires distintos. Entran unos hombres vestidos con trajes impolutos, de caminar fino y ademanes cuidadosos, casi como si cada paso estuviera cronometrado para evitar que sus relucientes zapatos dejen alguna marca en el suelo. A ti te parecen criaturas extrañas, con una seriedad un tanto ridícula, como si temieran que al mover un músculo de más pudieran resquebrajarse. Los observas con una mezcla de interés y diversión; esos gestos calculados y esas sonrisas forzadas no son comunes en las tierras de donde vienes.
Tras ellos, entran otros tipos más rudos, con las manos agrietadas y los ropajes desgastados, hombres que quizás han conocido el trabajo duro o los rigores del mar. Se mueven con brusquedad, lanzando miradas que no necesitan disimular. Algunos de ellos, de tanto en tanto, cruzan miradas contigo, asintiendo apenas con un leve movimiento de cabeza, como si reconocieran algo en ti o intuyeran que el instinto de guerrero aún corre por tus venas. Cada uno de estos hombres parece llevar consigo un pedazo de historia, un trozo de aventura, algo que resuena más contigo que esos modales finos de los tipos trajeados.
Y entonces, llega el primer plato. Te sorprendes, porque en vez de un plato, es una olla entera lo que depositan frente a ti. El aroma llega directo a tus sentidos, lleno de notas ahumadas y un calor que promete satisfacer incluso el estómago de un buccaneer hambriento. Si decides probarlo, la carne se deshace entre tus dientes y el sabor te lleva por un momento a algún rincón de Elbaf, donde los festines duraban días y la carne se cocinaba en gigantescos calderos. Cada bocado parece hecho a tu medida, cada textura y cada sabor te recuerdan por qué has aguantado tantas cosas en la vida: porque la recompensa de un buen festín vale cada golpe, cada herida y cada viaje.
Mientras saboreas el último trozo, otro desfile de platos se despliega en la mesa, como si los cocineros del Baratie hubieran decidido honrarte con un banquete digno de un vikingo. La verdad es que son rápidos, o tú lento comiendo. No, no creo. Yo diría que lo primero. El espacio de la mesa se queda ridículamente pequeño en comparación, y por un momento te preguntas si todo eso realmente cabe ahí o si están probando algún tipo de magia para que no colapse. A continuación, te encuentras con los siguientes platos:
Un filete de salmón gigantesco, adornado con hierbas frescas y un toque cítrico que explotará en tu boca. Pero de manera metafórica, de verdad, te lo puedes comer. Lo primero que piensas es que ese pescado parece haber sido capturado de algún modo heroico, porque no ves cómo un salmón normal podría llenar un plato tan grande.
Piernas de cordero asadas, cubiertas con una costra de especias y un glaseado espeso que se desliza por la carne como si invitara a un festín vikingo en miniatura. También tiene pintaza.
Huevos de dinosaurio, o eso parecen a juzgar por el tamaño. Realmente el plato se llama así pero... No creo, ¿no? Están cocinados al punto exacto en el que la yema se mantiene cremosa y perfecta. Seguramente pienses que en Elbaf estos serían un manjar escaso, digno de guerreros que regresan victoriosos.
Un tazón de estofado de legumbres y carne de res, tan denso y espeso que parece más una mezcla de nutrientes esenciales y proteínas que un plato. Apenas cabría en la cuchara que te ofrecen, pero no te importa: esto se come como viene.
Ensalada de verduras asadas, con trozos grandes de zanahorias, papas y pimientos, bañados en una ligera vinagreta. No sabes si te importa mucho, pero es un buen contraste de colores en la mesa, así que podrías decidir darle una oportunidad.
Costillas de jabalí, cubiertas en una salsa barbacoa que chisporrotea de calor. Si las decides probar, sentirás que cada mordisco está diseñado para saciar a la bestia hambrienta que llevas dentro, esa misma que solo se calma con carne y sangre.
Estás a punto de lanzarte de nuevo a la comida cuando una voz interrumpe el ambiente. Dos mesas más allá, los tipos trajeados empiezan a discutir por algo tan inusual como una ventana.
—Señor, debo recordarle que nuestra mesa estaba claramente reservada para estas vistas— suelta uno de ellos, en un tono afectado, como si el asunto fuera de vida o muerte.
—No me tome por un idiota, caballero — replica el otro, con una sonrisa que no parece tan amigable como pretende —. Claramente su reserva es un error, puesto que mi asiento ha estado junto a esta ventana desde el comienzo.
Mientras ellos continúan en su intercambio educadamente ofensivo, una chica morena, delgada y de voz suave, sale de la cocina y se acerca a ellos. Es Ranny, la joven que seguramente ha lidiado con más de un conflicto en el Baratie. Con una diplomacia envidiable y palabras tan afiladas como un cuchillo de cocina, los invita a abandonar el restaurante. Ambos se levantan, despidiéndose con insultos disfrazados de buenos modales, lanzando comentarios enrevesados que parecen algo así como un intento de faltar al respeto pero sin querer. Hay gente que va por la vida pidiendo una hostia con la mano abierta, la verdad.
Observas la escena con una mezcla de diversión y un poco de incredulidad. Este restaurante es, sin duda, un lugar peculiar, donde incluso las peleas parecen tener un tono casi… cómico.
Justo entonces, sientes un peso a tu lado. Un tipo de tez morena, con ojos vidriosos y sonrisa descontrolada, se coloca en el asiento junto a ti sin siquiera decir "hola". Antes de que puedas entender qué pretende, mete la mano en uno de tus platos –el de las costillas de jabalí, nada menos– y se lleva un buen trozo a la boca sin ningún reparo. Mastica con el entusiasmo de alguien que claramente ha bebido más de lo que puede aguantar y ni siquiera se molesta en pedir permiso.
Y entonces, de repente, el tipo decide vomitar como una auténtica regadera sobre todos los platos que te han servido. No contento con esos veinte segundos aproximadamente de auténtica guerra consigo mismo, estornuda tras ello y se golpea la cabeza con la mesa, partiéndola en dos y cayéndose todos los platos al suelo. Su cabeza empieza a sangrar y tiene mala pinta. Joder, vaya espectáculo. Lo siento, de veras. Menos mal que no has pagado...
No sé si querrás admirar su descaro, la fortaleza de su cabeza, o si es hora de enseñarle una pequeña lección de etiqueta, estilo Elbaf.
Pasados unos minutos, empiezas a ver desfilar a los clientes que llegan con aires distintos. Entran unos hombres vestidos con trajes impolutos, de caminar fino y ademanes cuidadosos, casi como si cada paso estuviera cronometrado para evitar que sus relucientes zapatos dejen alguna marca en el suelo. A ti te parecen criaturas extrañas, con una seriedad un tanto ridícula, como si temieran que al mover un músculo de más pudieran resquebrajarse. Los observas con una mezcla de interés y diversión; esos gestos calculados y esas sonrisas forzadas no son comunes en las tierras de donde vienes.
Tras ellos, entran otros tipos más rudos, con las manos agrietadas y los ropajes desgastados, hombres que quizás han conocido el trabajo duro o los rigores del mar. Se mueven con brusquedad, lanzando miradas que no necesitan disimular. Algunos de ellos, de tanto en tanto, cruzan miradas contigo, asintiendo apenas con un leve movimiento de cabeza, como si reconocieran algo en ti o intuyeran que el instinto de guerrero aún corre por tus venas. Cada uno de estos hombres parece llevar consigo un pedazo de historia, un trozo de aventura, algo que resuena más contigo que esos modales finos de los tipos trajeados.
Y entonces, llega el primer plato. Te sorprendes, porque en vez de un plato, es una olla entera lo que depositan frente a ti. El aroma llega directo a tus sentidos, lleno de notas ahumadas y un calor que promete satisfacer incluso el estómago de un buccaneer hambriento. Si decides probarlo, la carne se deshace entre tus dientes y el sabor te lleva por un momento a algún rincón de Elbaf, donde los festines duraban días y la carne se cocinaba en gigantescos calderos. Cada bocado parece hecho a tu medida, cada textura y cada sabor te recuerdan por qué has aguantado tantas cosas en la vida: porque la recompensa de un buen festín vale cada golpe, cada herida y cada viaje.
Mientras saboreas el último trozo, otro desfile de platos se despliega en la mesa, como si los cocineros del Baratie hubieran decidido honrarte con un banquete digno de un vikingo. La verdad es que son rápidos, o tú lento comiendo. No, no creo. Yo diría que lo primero. El espacio de la mesa se queda ridículamente pequeño en comparación, y por un momento te preguntas si todo eso realmente cabe ahí o si están probando algún tipo de magia para que no colapse. A continuación, te encuentras con los siguientes platos:
Un filete de salmón gigantesco, adornado con hierbas frescas y un toque cítrico que explotará en tu boca. Pero de manera metafórica, de verdad, te lo puedes comer. Lo primero que piensas es que ese pescado parece haber sido capturado de algún modo heroico, porque no ves cómo un salmón normal podría llenar un plato tan grande.
Piernas de cordero asadas, cubiertas con una costra de especias y un glaseado espeso que se desliza por la carne como si invitara a un festín vikingo en miniatura. También tiene pintaza.
Huevos de dinosaurio, o eso parecen a juzgar por el tamaño. Realmente el plato se llama así pero... No creo, ¿no? Están cocinados al punto exacto en el que la yema se mantiene cremosa y perfecta. Seguramente pienses que en Elbaf estos serían un manjar escaso, digno de guerreros que regresan victoriosos.
Un tazón de estofado de legumbres y carne de res, tan denso y espeso que parece más una mezcla de nutrientes esenciales y proteínas que un plato. Apenas cabría en la cuchara que te ofrecen, pero no te importa: esto se come como viene.
Ensalada de verduras asadas, con trozos grandes de zanahorias, papas y pimientos, bañados en una ligera vinagreta. No sabes si te importa mucho, pero es un buen contraste de colores en la mesa, así que podrías decidir darle una oportunidad.
Costillas de jabalí, cubiertas en una salsa barbacoa que chisporrotea de calor. Si las decides probar, sentirás que cada mordisco está diseñado para saciar a la bestia hambrienta que llevas dentro, esa misma que solo se calma con carne y sangre.
Estás a punto de lanzarte de nuevo a la comida cuando una voz interrumpe el ambiente. Dos mesas más allá, los tipos trajeados empiezan a discutir por algo tan inusual como una ventana.
—Señor, debo recordarle que nuestra mesa estaba claramente reservada para estas vistas— suelta uno de ellos, en un tono afectado, como si el asunto fuera de vida o muerte.
—No me tome por un idiota, caballero — replica el otro, con una sonrisa que no parece tan amigable como pretende —. Claramente su reserva es un error, puesto que mi asiento ha estado junto a esta ventana desde el comienzo.
Mientras ellos continúan en su intercambio educadamente ofensivo, una chica morena, delgada y de voz suave, sale de la cocina y se acerca a ellos. Es Ranny, la joven que seguramente ha lidiado con más de un conflicto en el Baratie. Con una diplomacia envidiable y palabras tan afiladas como un cuchillo de cocina, los invita a abandonar el restaurante. Ambos se levantan, despidiéndose con insultos disfrazados de buenos modales, lanzando comentarios enrevesados que parecen algo así como un intento de faltar al respeto pero sin querer. Hay gente que va por la vida pidiendo una hostia con la mano abierta, la verdad.
Observas la escena con una mezcla de diversión y un poco de incredulidad. Este restaurante es, sin duda, un lugar peculiar, donde incluso las peleas parecen tener un tono casi… cómico.
Justo entonces, sientes un peso a tu lado. Un tipo de tez morena, con ojos vidriosos y sonrisa descontrolada, se coloca en el asiento junto a ti sin siquiera decir "hola". Antes de que puedas entender qué pretende, mete la mano en uno de tus platos –el de las costillas de jabalí, nada menos– y se lleva un buen trozo a la boca sin ningún reparo. Mastica con el entusiasmo de alguien que claramente ha bebido más de lo que puede aguantar y ni siquiera se molesta en pedir permiso.
Y entonces, de repente, el tipo decide vomitar como una auténtica regadera sobre todos los platos que te han servido. No contento con esos veinte segundos aproximadamente de auténtica guerra consigo mismo, estornuda tras ello y se golpea la cabeza con la mesa, partiéndola en dos y cayéndose todos los platos al suelo. Su cabeza empieza a sangrar y tiene mala pinta. Joder, vaya espectáculo. Lo siento, de veras. Menos mal que no has pagado...
No sé si querrás admirar su descaro, la fortaleza de su cabeza, o si es hora de enseñarle una pequeña lección de etiqueta, estilo Elbaf.