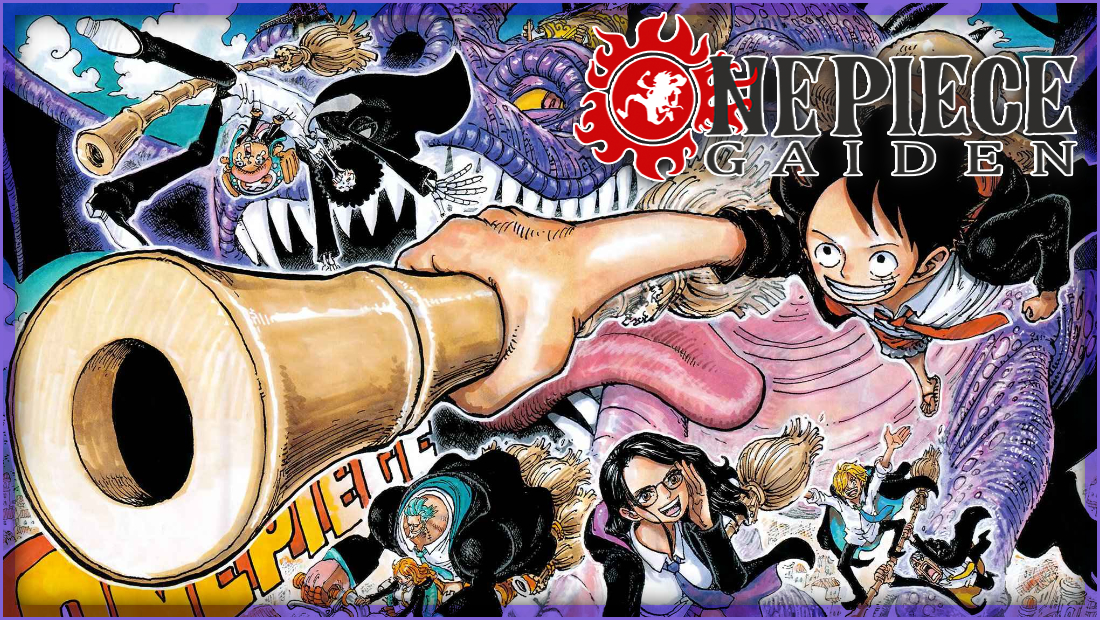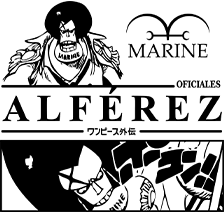Octojin
El terror blanco
31-10-2024, 12:59 PM
Mientras observas cómo la anciana se aleja, notas que su caminar lento y encorvado parece lleno de resignación, como si sus pasos fueran el reflejo de una pena que crece con cada paso. Ha hecho suya tu historia, y parece que le ha afectado como si fueses su nieto. Un nieto de pequeña estatura pero gran edad. Ella parece pensar que no hay esperanza para ti, que el demonio que cargas está demasiado aferrado a tus entrañas. Pobrecito el pequeño Tofun. En un arrebato de cansancio, sueltas un suspiro y, con un último vistazo a la tarjeta que ella te ha dado, decides acercarte a la barra en la taberna.
La camarera, al verte de nuevo, frunce el ceño con una clara que mezcla el fastidio y paciencia agotada. Sin decir nada, coloca un vaso de cristal frente a ti, tan grande que parece más apto para un doble de ron que para cualquier otra bebida, y empieza a llenarlo de hielo con deliberación, encajando los cubitos como si quisiera asegurarse de que no quedara un milímetro libre. Te entrega el vaso sin ningún comentario, limitándose a observarte con una expresión que deja claro que estará encantada de verte irte. Pero, al menos, llevas lo que te han pedido. Buen chico.
Con el vaso lleno de hielo, tomas el camino hacia el edificio rojo junto a los balleneros. El recorrido no es largo, pero cada paso parece pesado, como si los últimos días de juerga y desenfreno fueran una carga más en tu mente y en tu cuerpo. Te preguntas qué pensarían tus antiguos compañeros si te vieran así, entrando en un lugar donde supuestamente te ayudarían a “reencontrarte”. Pero con cada paso, los ecos de tus andanzas se sienten más lejanos, y una duda persistente te lleva a cuestionarte si, en realidad, ese reencuentro es lo que necesitas. En cualquier caso, no pasa nada por probar, ¿no?
Al llegar al edificio, observas la puerta desgastada, de un rojo apagado, como si hubiese perdido el brillo de tiempos mejores. No hay nadie esperando ni señales que te inviten a entrar, pero la tarjeta es lo suficientemente clara como para que te puedas decidir a abrir la puerta.
Al cruzar el umbral, te recibe un espacio sobrio, casi austero. Las paredes están pintadas de un blanco deslavado, y apenas hay unos pocos cuadros colgados, con frases de aliento o pinturas de paisajes simples. El olor es dulce, como de un ambientador barato. Y no hay nada de ruido. No hay un solo rastro de botellas, ni nada que sugiera la opulencia y el ruido de las tabernas que tanto frecuentas. Este lugar parece diseñado para otra clase de vida, una mucho más tranquila y ordenada que la tuya. ¿Es esa la vida a la que aspiras? Si estás ahí será porque sí. O al menos a una parecida.
El silencio se rompe cuando un hombre joven, de unos cuarenta años, se acerca con una sonrisa paciente. Lleva una camisa sencilla y unos pantalones que le dan un aire sobrio pero amigable, casi como si quisiera transmitir calma sin decirlo. Te mira con una calidez inesperada y te lanza unas preguntas.
— ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Has venido a encaminar tu vida, amigo?
La pregunta te golpea con suavidad, pero el peso de sus palabras hace eco en tu mente. Una vez respondas, si es que eres educado, el hombre sentirá y cogerá el vaso de hielo de tus manos con un agradecimiento sincero, marchándose. Quizá te quedes un poco desorientado en ese momento. No es que haya sido la mejor recepción que han podido darte.
Tras un par de minutos que tendrás libres para ojear la zona, volverá sobre sus pasos y te invitará a que le acompañes hasta una sala en la que varias sillas forman un círculo. Algunas personas ya están sentadas, todas con expresiones pensativas o, en algunos casos, cabizbajas, como si cada una de ellas estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Te indican que tomes asiento, y al hacerlo sientes la incomodidad de una silla que no está diseñada para un enano como tú, pero decides dejarlo pasar. ¿Acaso alguien tiene en cuenta a los enanos en esta sociedad? Como pez de cuatro metros te digo que no. Nos tienen completamente marginados, pero bueno. Ese es otro tema.
Unos momentos después, el hombre vuelve, sosteniendo tu vaso con el hielo y lo coloca en el centro del círculo. Con una sonrisa amable, empieza a hablar.
— Más de uno se habrá pensado que qué extraña forma de comenzar es esa en la que, para dejar de beber, te piden que traigáis hielos, ¿verdad? Estos hielos representan la dureza de nuestros hábitos, de aquello que creemos que nunca va a cambiar. Pero, si les damos el tiempo necesario, si aplicamos la paciencia que a veces pensamos que no tenemos… los hielos se derriten. — Sonríe con empatía mientras un murmullo de aprobación se esparce entre los presentes, que han visto en el gesto algo que no se esperaban.
No sé si ese teatro que has visto a ti te parecerá convincente, pero a los tipos que tienes cerca sí. El destello en sus miradas parece que escenifica con bastante claridad que, para ellos, ese gesto ha sido revelador.
A tu lado, un hombre de cabello desaliñado y ojeras profundas se presenta. En su voz se percibe un tono desgastado, pero lleno de una determinación que va creciendo mientras habla. Tiene confianza, de eso está claro.
— Me llamo Damián, y llevo dos años sin parar de beber. Lo he intentado dejar un par de veces… y, bueno, parece que esta vez voy en serio. Ya llevo tres días sin probar ni una gota de alcohol. Está siendo duro, la verdad. La primera vez me autolesioné a cada día que pasaba, la segunda solo duré dos días... Y hoy, que es el tercer día, he superado mi mejor racha.
Miras al hombre de reojo, intrigado por su historia. Alguien más le ofrece un asentimiento comprensivo, como si todos aquí entendieran la batalla que implica su confesión. Empiezas a sentir que, en este círculo de sillas y palabras sinceras, tu propia lucha no es tan solitaria como habías creído.
Entonces, Damián te tiende la mano, esperando que comentes tu situación. Puedes intuir que el círculo que habéis formado es para presentaros todos y, quizá, decir en alto todo aquello que no os habéis atrevido a decir nunca antes.
El ambiente, aunque lleno de historias difíciles y miradas de cansancio, transmite una sensación de acogida que no has experimentado en mucho tiempo.
La camarera, al verte de nuevo, frunce el ceño con una clara que mezcla el fastidio y paciencia agotada. Sin decir nada, coloca un vaso de cristal frente a ti, tan grande que parece más apto para un doble de ron que para cualquier otra bebida, y empieza a llenarlo de hielo con deliberación, encajando los cubitos como si quisiera asegurarse de que no quedara un milímetro libre. Te entrega el vaso sin ningún comentario, limitándose a observarte con una expresión que deja claro que estará encantada de verte irte. Pero, al menos, llevas lo que te han pedido. Buen chico.
Con el vaso lleno de hielo, tomas el camino hacia el edificio rojo junto a los balleneros. El recorrido no es largo, pero cada paso parece pesado, como si los últimos días de juerga y desenfreno fueran una carga más en tu mente y en tu cuerpo. Te preguntas qué pensarían tus antiguos compañeros si te vieran así, entrando en un lugar donde supuestamente te ayudarían a “reencontrarte”. Pero con cada paso, los ecos de tus andanzas se sienten más lejanos, y una duda persistente te lleva a cuestionarte si, en realidad, ese reencuentro es lo que necesitas. En cualquier caso, no pasa nada por probar, ¿no?
Al llegar al edificio, observas la puerta desgastada, de un rojo apagado, como si hubiese perdido el brillo de tiempos mejores. No hay nadie esperando ni señales que te inviten a entrar, pero la tarjeta es lo suficientemente clara como para que te puedas decidir a abrir la puerta.
Al cruzar el umbral, te recibe un espacio sobrio, casi austero. Las paredes están pintadas de un blanco deslavado, y apenas hay unos pocos cuadros colgados, con frases de aliento o pinturas de paisajes simples. El olor es dulce, como de un ambientador barato. Y no hay nada de ruido. No hay un solo rastro de botellas, ni nada que sugiera la opulencia y el ruido de las tabernas que tanto frecuentas. Este lugar parece diseñado para otra clase de vida, una mucho más tranquila y ordenada que la tuya. ¿Es esa la vida a la que aspiras? Si estás ahí será porque sí. O al menos a una parecida.
El silencio se rompe cuando un hombre joven, de unos cuarenta años, se acerca con una sonrisa paciente. Lleva una camisa sencilla y unos pantalones que le dan un aire sobrio pero amigable, casi como si quisiera transmitir calma sin decirlo. Te mira con una calidez inesperada y te lanza unas preguntas.
— ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Has venido a encaminar tu vida, amigo?
La pregunta te golpea con suavidad, pero el peso de sus palabras hace eco en tu mente. Una vez respondas, si es que eres educado, el hombre sentirá y cogerá el vaso de hielo de tus manos con un agradecimiento sincero, marchándose. Quizá te quedes un poco desorientado en ese momento. No es que haya sido la mejor recepción que han podido darte.
Tras un par de minutos que tendrás libres para ojear la zona, volverá sobre sus pasos y te invitará a que le acompañes hasta una sala en la que varias sillas forman un círculo. Algunas personas ya están sentadas, todas con expresiones pensativas o, en algunos casos, cabizbajas, como si cada una de ellas estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Te indican que tomes asiento, y al hacerlo sientes la incomodidad de una silla que no está diseñada para un enano como tú, pero decides dejarlo pasar. ¿Acaso alguien tiene en cuenta a los enanos en esta sociedad? Como pez de cuatro metros te digo que no. Nos tienen completamente marginados, pero bueno. Ese es otro tema.
Unos momentos después, el hombre vuelve, sosteniendo tu vaso con el hielo y lo coloca en el centro del círculo. Con una sonrisa amable, empieza a hablar.
— Más de uno se habrá pensado que qué extraña forma de comenzar es esa en la que, para dejar de beber, te piden que traigáis hielos, ¿verdad? Estos hielos representan la dureza de nuestros hábitos, de aquello que creemos que nunca va a cambiar. Pero, si les damos el tiempo necesario, si aplicamos la paciencia que a veces pensamos que no tenemos… los hielos se derriten. — Sonríe con empatía mientras un murmullo de aprobación se esparce entre los presentes, que han visto en el gesto algo que no se esperaban.
No sé si ese teatro que has visto a ti te parecerá convincente, pero a los tipos que tienes cerca sí. El destello en sus miradas parece que escenifica con bastante claridad que, para ellos, ese gesto ha sido revelador.
A tu lado, un hombre de cabello desaliñado y ojeras profundas se presenta. En su voz se percibe un tono desgastado, pero lleno de una determinación que va creciendo mientras habla. Tiene confianza, de eso está claro.
— Me llamo Damián, y llevo dos años sin parar de beber. Lo he intentado dejar un par de veces… y, bueno, parece que esta vez voy en serio. Ya llevo tres días sin probar ni una gota de alcohol. Está siendo duro, la verdad. La primera vez me autolesioné a cada día que pasaba, la segunda solo duré dos días... Y hoy, que es el tercer día, he superado mi mejor racha.
Miras al hombre de reojo, intrigado por su historia. Alguien más le ofrece un asentimiento comprensivo, como si todos aquí entendieran la batalla que implica su confesión. Empiezas a sentir que, en este círculo de sillas y palabras sinceras, tu propia lucha no es tan solitaria como habías creído.
Entonces, Damián te tiende la mano, esperando que comentes tu situación. Puedes intuir que el círculo que habéis formado es para presentaros todos y, quizá, decir en alto todo aquello que no os habéis atrevido a decir nunca antes.
El ambiente, aunque lleno de historias difíciles y miradas de cansancio, transmite una sensación de acogida que no has experimentado en mucho tiempo.