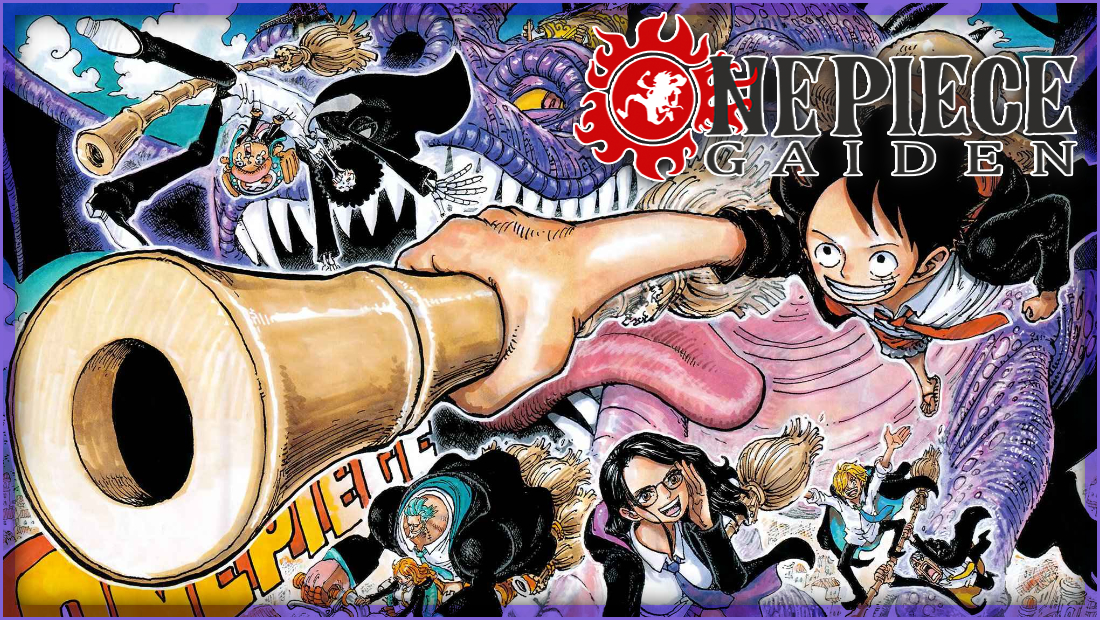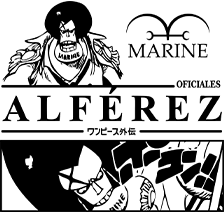Camille Montpellier
El Bastión de Rostock
04-11-2024, 09:33 PM
«Señora Montpellier». Las dos palabras resonaron en la mente de Camille como un eco que se extendió durante varios segundos, rebotando entre ideas y pensamientos. Alexandra le había hecho sentirse como si hubiera envejecido una veintena de años como mínimo. No podía resultarle tan mayor, ¿verdad? Ella tenía veintiún años, ni más ni menos, aún era joven y estaba segura de que no era posible que hubiera tanta diferencia de edad entre ambas. ¿Qué podría tener? ¿Dieciocho o diecinueve? ¿Tal vez veinte? La verdad era que, ahora que lo pensaba, igual era mucho más joven. Tal vez por eso era tan pequeña.
Esbozó una pequeña sonrisa, aún algo dolida.
—Suboficial está bien, señora es demasiado... —hizo una pausa y se encogió de hombros, riéndose con resignación—. Es demasiado. Dejémoslo en eso.
La oni escuchó con atención el relato de la pequeña hafugyo. Que no hubiera empuñado un arma en toda su vida no era necesariamente algo negativo: la inmensa mayoría de personas que se alistaban en la Marina no contaban con experiencia previa en combate, no hablemos ya del manejo de armas como espadas, lanzas o rifles. Gente como ella, que desde joven había aprendido a manejar una espada, eran la excepción por encima de la norma. Sin embargo, estaba bastante segura de que una persona con sus características guardaba en su interior mucho más de lo que se dejaba ver en apariencia. Además, si por ella corría la misma sangre que la del pueblo de Octojin, era imposible que Alexandra no fuera a destacar por encima de otros rápidamente. De hecho, ya estaba contando con ello sin siquiera haber tenido la oportunidad de ver cómo se movía.
—No te preocupes, la instrucción diaria es para eso: que los reclutas y soldados aprendáis las bases del combate. Las formaciones y tácticas vendrán después, pero no creo que te vayan a suponer ningún problema —le explicó con calma mientras seguían avanzando—. Si estás acostumbrada a armas blancas pequeñas, tal vez unas espadas cortas o unas dagas se te hagan más familiares y manejables que un sable. Tan solo habrá que buscar qué se adapta mejor a ti.
Y justo cuando terminó aquella frase fue que atravesaron el umbral de la puerta de la armería. Allí, como bien se había fijado ya la novata, se encontraba todo un arsenal. No era para menos, pues allí se almacenaba la mayor parte de las armas que eran utilizadas por los marines de Loguetown. Sables, lanzas, martillos, rifles, pistolas, nudilleras y un largo etcétera que se sumaba a diversos tipos de protecciones y uniformes; además, por supuesto, de todo el equipamiento que pudieran necesitar en diferentes situaciones.
—Dichosos los ojos —respondió una voz rasposa más allá del mostrador que hacía de separador entre el personal de la armería y las visitas. De una puerta que había al fondo surgió la figura de un hombre que no debía de sacarle más de un palmo a Alexandra. Su veteranía le desbordaba por arrugas y canas, portando con orgullo una frondosa barba que estaba más cerca ya del blanco que del negro del que alguna vez se vio teñida—. Hace mucho que no te veo por aquí, Camille.
—Buenos días, Franz —saludó ella con familiaridad, tanta como había empleado él al hablarle, informal. Le dedicó una sonrisa amable al armero mientras se acercaba—. Ya sabes, nuevos cargos, nuevas responsabilidades y, por supuesto, mucho menos tiempo disponible.
—Ah, sí. Los héroes de Kilombo. ¿Cómo olvidarme? Suboficial Montpellier, nada menos —comentó con tono cantarín, riéndose después como si hubiera dicho algo verdaderamente divertido. Camille se rascó la nuca, abochornada—. Pues dime, ¿qué te trae por mi humilde armería?
La morena señaló hacia abajo con la mano, extendiendo el dedo en la dirección de Alexandra. Franz lo siguió con la mirada y abrió mucho los ojos, como si no se hubiera percatado de la presencia de la pequeña orca.
—Tenemos nueva integrante en la brigada, pero parece que no le han hecho entrega del equipo básico y esperaba que pudieras ahorrarme permisos y papeleo.
—Nueva en la L-42, ¿eh? —Se inclinó un poco sobre el mostrador para verla mejor. La curiosidad desbordando de sus ojos—. Hay que ver. Cada día dejan más a su suerte a los recién llegados... aunque no parece ser el caso esta vez —añadió, sonriéndole a la hafugyo—. ¿Y cuál es tu nombre, jovencita?
Esbozó una pequeña sonrisa, aún algo dolida.
—Suboficial está bien, señora es demasiado... —hizo una pausa y se encogió de hombros, riéndose con resignación—. Es demasiado. Dejémoslo en eso.
La oni escuchó con atención el relato de la pequeña hafugyo. Que no hubiera empuñado un arma en toda su vida no era necesariamente algo negativo: la inmensa mayoría de personas que se alistaban en la Marina no contaban con experiencia previa en combate, no hablemos ya del manejo de armas como espadas, lanzas o rifles. Gente como ella, que desde joven había aprendido a manejar una espada, eran la excepción por encima de la norma. Sin embargo, estaba bastante segura de que una persona con sus características guardaba en su interior mucho más de lo que se dejaba ver en apariencia. Además, si por ella corría la misma sangre que la del pueblo de Octojin, era imposible que Alexandra no fuera a destacar por encima de otros rápidamente. De hecho, ya estaba contando con ello sin siquiera haber tenido la oportunidad de ver cómo se movía.
—No te preocupes, la instrucción diaria es para eso: que los reclutas y soldados aprendáis las bases del combate. Las formaciones y tácticas vendrán después, pero no creo que te vayan a suponer ningún problema —le explicó con calma mientras seguían avanzando—. Si estás acostumbrada a armas blancas pequeñas, tal vez unas espadas cortas o unas dagas se te hagan más familiares y manejables que un sable. Tan solo habrá que buscar qué se adapta mejor a ti.
Y justo cuando terminó aquella frase fue que atravesaron el umbral de la puerta de la armería. Allí, como bien se había fijado ya la novata, se encontraba todo un arsenal. No era para menos, pues allí se almacenaba la mayor parte de las armas que eran utilizadas por los marines de Loguetown. Sables, lanzas, martillos, rifles, pistolas, nudilleras y un largo etcétera que se sumaba a diversos tipos de protecciones y uniformes; además, por supuesto, de todo el equipamiento que pudieran necesitar en diferentes situaciones.
—Dichosos los ojos —respondió una voz rasposa más allá del mostrador que hacía de separador entre el personal de la armería y las visitas. De una puerta que había al fondo surgió la figura de un hombre que no debía de sacarle más de un palmo a Alexandra. Su veteranía le desbordaba por arrugas y canas, portando con orgullo una frondosa barba que estaba más cerca ya del blanco que del negro del que alguna vez se vio teñida—. Hace mucho que no te veo por aquí, Camille.
—Buenos días, Franz —saludó ella con familiaridad, tanta como había empleado él al hablarle, informal. Le dedicó una sonrisa amable al armero mientras se acercaba—. Ya sabes, nuevos cargos, nuevas responsabilidades y, por supuesto, mucho menos tiempo disponible.
—Ah, sí. Los héroes de Kilombo. ¿Cómo olvidarme? Suboficial Montpellier, nada menos —comentó con tono cantarín, riéndose después como si hubiera dicho algo verdaderamente divertido. Camille se rascó la nuca, abochornada—. Pues dime, ¿qué te trae por mi humilde armería?
La morena señaló hacia abajo con la mano, extendiendo el dedo en la dirección de Alexandra. Franz lo siguió con la mirada y abrió mucho los ojos, como si no se hubiera percatado de la presencia de la pequeña orca.
—Tenemos nueva integrante en la brigada, pero parece que no le han hecho entrega del equipo básico y esperaba que pudieras ahorrarme permisos y papeleo.
—Nueva en la L-42, ¿eh? —Se inclinó un poco sobre el mostrador para verla mejor. La curiosidad desbordando de sus ojos—. Hay que ver. Cada día dejan más a su suerte a los recién llegados... aunque no parece ser el caso esta vez —añadió, sonriéndole a la hafugyo—. ¿Y cuál es tu nombre, jovencita?