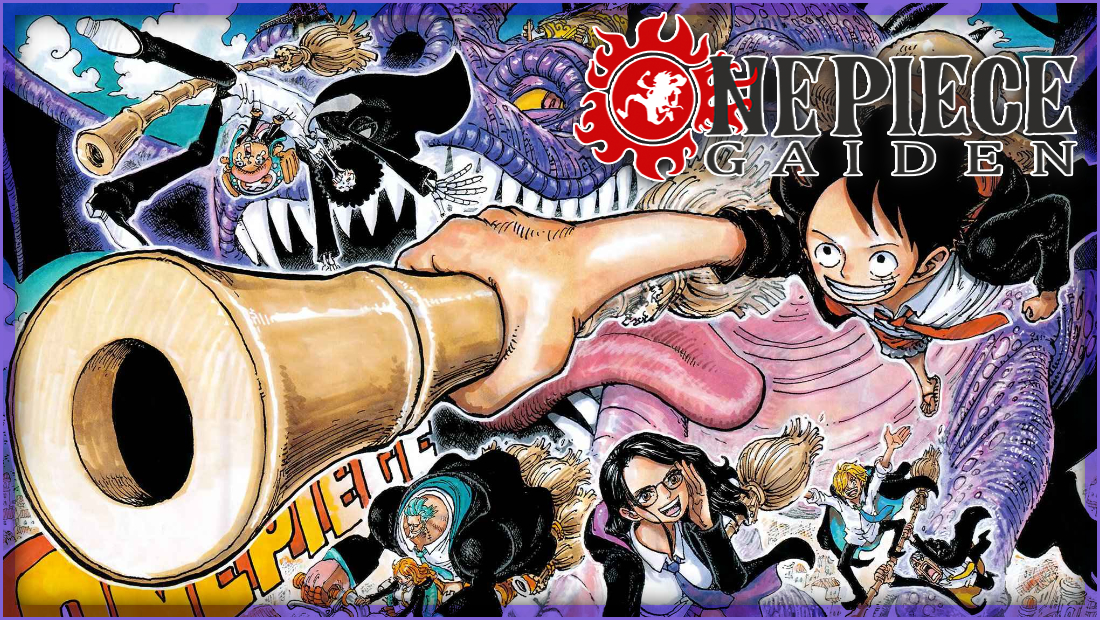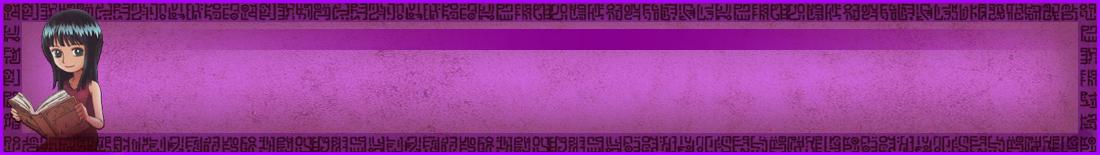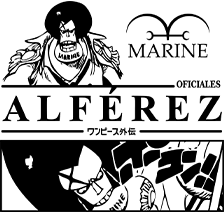Atlas
Nowhere | Fénix
05-11-2024, 12:58 PM
Tres o cuatro bolas redondas de cuero pasan por delante de tus ojos antes de que comiences a andar. Los niños que juegan por la zona les dan patadas mientras intentan, según parece, lograr que pasen entre dos zapatos situados en el suelo. Siempre hay uno de ellos que se encuentra entre los dos zapatos, mientras que el resto se sitúa por delante y sólo pueden golpear las bolas de cuero con los pies —el que está entre los zapatos sí la coge con las manos de vez en cuando—. Parece un juego curioso, ¿no?
Sea como sea, te encaminas hacia el callejón que discurre entre las casas. Es verdad que la preciosa espada que llevas atrae la atención de algún que otro viandante, pero con el ajetreo que ha habido últimamente en Kilombo y la cantidad de gente desconocida que va y viene tampoco se fijan demasiado en ti. Un marine armado introduciéndose en un callejón detrás de alguien quizás habría levantado más sospechas. Menos mal que al final has decidido cambiarte de ropa, ¿no?
Puedes percibir el sonido de la madera al chocar con el suelo con cada pisada del sujeto. Del mismo modo, periódicamente te llega un molesto olor a cigarrillo que confirma que estás siguiendo al tipo correcto. La zona es de lo más silenciosa. Caminas entre puertas selladas y ventanas tapiadas o con las cortinas bajadas hasta tapar por completo lo que hay tras ellas. Numerosas cuerdas cuelgan en los balcones situados en los pisos superiores, pero, al igual que sucede con las puertas y ventanas de los pisos inferiores, no parece que nadie les dé uso.
Los pasos por delante de tu posición se suceden con ritmo pausado, sin prisa. Incluso te parece escuchar un silbido cantarín mientras te adentras más y más en el Mikai, o así lo llaman los vecinos de la zona. El Mikai es un área que corresponde a no más de media docena de antiguas casas de pescadores que se dice llevan ahí desde antes de que llegara la Marina a Isla Kilombo, aunque no queda nadie vivo que pueda corroborar la veracidad del mito. Los lugareños dicen que allí residían los bandidos que controlaban la zona cuando dejaron de delinquir y se incorporaron a la comunidad. Los abuelos les cuentan a sus nietos que, después de sus muertes, el rencor que guardaban hacia la Marina y el Gobierno Mundial les impidió marchar al Más Allá y que siguen viviendo allí, en sus viviendas. Vaya, que nadie se atreve a vivir en esos lugares y se han ido construyendo otros edificios alrededor para no ver —o no querer ver, mejor dicho—.
Tras unos cinco minutos siguiendo al sujeto dejas de escuchar sus pisadas. Acto seguido percibes el sonido de una puerta corredera al deslizarse y, de nuevo, el seco golpe que la madera produce sobre el marco al cerrarse. En cuanto avanzas un poco y tuerces la esquina a la izquierda te das cuenta de que has llegado a un callejón sin salida. Hay una puerta a cada lado, estando la de la derecha algo más limpia que la de la izquierda y con algunos remiendos que confirman que ha sido reparada hace no demasiado. A su lado, unos cristales sucios de transparencia cuestionable permiten ver el interior. Efectivamente, puedes intuir la silueta del sujeto que viste en la choza de pescadores. Se encuentra solo y está depositando no menos de una docena de cojines en el suelo. Además dispone uno más, algo más mullido en apariencia y con colores más vistosos, enfrentado a todos los demás. Cuando los ha colocado todos sitúa una serie de varillas de incienso por la sucia y desordenada estancia. Sobre el hombro carga una caña de pescar, por cierto.
Sea como sea, te encaminas hacia el callejón que discurre entre las casas. Es verdad que la preciosa espada que llevas atrae la atención de algún que otro viandante, pero con el ajetreo que ha habido últimamente en Kilombo y la cantidad de gente desconocida que va y viene tampoco se fijan demasiado en ti. Un marine armado introduciéndose en un callejón detrás de alguien quizás habría levantado más sospechas. Menos mal que al final has decidido cambiarte de ropa, ¿no?
Puedes percibir el sonido de la madera al chocar con el suelo con cada pisada del sujeto. Del mismo modo, periódicamente te llega un molesto olor a cigarrillo que confirma que estás siguiendo al tipo correcto. La zona es de lo más silenciosa. Caminas entre puertas selladas y ventanas tapiadas o con las cortinas bajadas hasta tapar por completo lo que hay tras ellas. Numerosas cuerdas cuelgan en los balcones situados en los pisos superiores, pero, al igual que sucede con las puertas y ventanas de los pisos inferiores, no parece que nadie les dé uso.
Los pasos por delante de tu posición se suceden con ritmo pausado, sin prisa. Incluso te parece escuchar un silbido cantarín mientras te adentras más y más en el Mikai, o así lo llaman los vecinos de la zona. El Mikai es un área que corresponde a no más de media docena de antiguas casas de pescadores que se dice llevan ahí desde antes de que llegara la Marina a Isla Kilombo, aunque no queda nadie vivo que pueda corroborar la veracidad del mito. Los lugareños dicen que allí residían los bandidos que controlaban la zona cuando dejaron de delinquir y se incorporaron a la comunidad. Los abuelos les cuentan a sus nietos que, después de sus muertes, el rencor que guardaban hacia la Marina y el Gobierno Mundial les impidió marchar al Más Allá y que siguen viviendo allí, en sus viviendas. Vaya, que nadie se atreve a vivir en esos lugares y se han ido construyendo otros edificios alrededor para no ver —o no querer ver, mejor dicho—.
Tras unos cinco minutos siguiendo al sujeto dejas de escuchar sus pisadas. Acto seguido percibes el sonido de una puerta corredera al deslizarse y, de nuevo, el seco golpe que la madera produce sobre el marco al cerrarse. En cuanto avanzas un poco y tuerces la esquina a la izquierda te das cuenta de que has llegado a un callejón sin salida. Hay una puerta a cada lado, estando la de la derecha algo más limpia que la de la izquierda y con algunos remiendos que confirman que ha sido reparada hace no demasiado. A su lado, unos cristales sucios de transparencia cuestionable permiten ver el interior. Efectivamente, puedes intuir la silueta del sujeto que viste en la choza de pescadores. Se encuentra solo y está depositando no menos de una docena de cojines en el suelo. Además dispone uno más, algo más mullido en apariencia y con colores más vistosos, enfrentado a todos los demás. Cuando los ha colocado todos sitúa una serie de varillas de incienso por la sucia y desordenada estancia. Sobre el hombro carga una caña de pescar, por cierto.