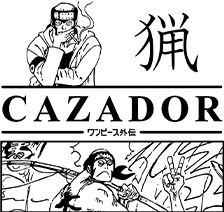Fon Due
Dancing Dragon
02-12-2024, 06:44 PM
Día 21 de Verano, Año 723
East Blue, Loguetown, Plaza del Patíbulo
East Blue, Loguetown, Plaza del Patíbulo
El cielo sobre Loguetown parecía un lienzo en tonos pastel. Nubes pesadas, como montañas de algodón gris, avanzaban lentamente por el firmamento, dejando que pequeños rayos de sol se filtraran a través de sus bordes irregulares. El aire era fresco, con una humedad salina que hablaba de la proximidad del mar. Una ligera brisa jugaba con los toldos de lona de los puestos y con las prendas que colgaban de las ventanas abiertas de los edificios más altos.
Fon Due avanzaba por una calle más ancha que las anteriores, donde los adoquines parecían haber sido colocados con mayor esmero. Algunos tenían grietas por donde crecía la hierba, pero la mayoría mantenía un brillo pulido, como si el paso constante de carretas y botas hubiera limpiado sus superficies.
El ambiente estaba lleno de sonidos: los pregones de los vendedores, el crujir de las ruedas de madera sobre la piedra, y el murmullo constante de la multitud. Por encima de todo, el golpeteo del agua contra el muelle cercano proporcionaba un ritmo casi melódico, un eco distante que resonaba en el corazón de la ciudad.
El cambio fue sutil, pero inconfundible. La luz del sol se debilitó a medida que los callejones se estrechaban, y los colores vivos de los puestos dieron paso a tonos más apagados. Aquí, las voces eran más bajas, casi murmullos, y las miradas se encontraban con desconfianza.
Fon Due sabía que estaba entrando en el mercado negro. Había oído hablar de estos lugares, donde se comerciaba con lo prohibido, lo raro y lo peligroso. Para alguien de su tamaño y habilidades, moverse sin ser detectado era casi un juego. Se deslizó por entre las sombras, observando con cautela pero también con curiosidad.
Los puestos aquí eran diferentes. No había carteles ni pregones, solo mesas cubiertas con telas pesadas que ocultaban lo que había debajo. Algunos mostraban cuchillos finamente elaborados, otros vendían mapas enrollados que prometían tesoros en islas lejanas. Un hombre encapuchado sostenía una jaula con un pájaro de plumas negras, sus ojos brillantes como carbones encendidos.
Aunque la atmósfera era tensa, Fon Due no sentía miedo. Al contrario, había algo casi familiar en la oscuridad de este lugar. Le recordaba a las noches en su aldea, cuando él y otros jóvenes Tontatta se aventuraban en el bosque, confiando en su habilidad para moverse sin ser vistos.
La transición hacia el mercado negro no solo era un cambio en la luz, sino también en la textura del ambiente. Los adoquines bajo los pies de Fon Due, pulidos por el constante ir y venir de los compradores, se volvían más rugosos y oscuros, como si el tiempo los hubiera olvidado. Las paredes de los edificios, que antes mostraban tonos cálidos y ventanas abiertas con cortinas ondeantes, se tornaban grises, agrietadas, con persianas cerradas y grafitis que parecían ojos vigilantes en cada esquina.
Fon Due caminó con cuidado entre los puestos, asegurándose de no tropezar con las cajas y baúles apilados al azar en los rincones. Una jaula de metal oxidado, colocada sobre una mesa baja, contenía un lagarto de escamas azuladas que brillaban como zafiros bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Alrededor de su cuello había un pequeño collar con un zafiro incrustado, y sus ojos amarillos parecían seguir cada movimiento de Fon Due con un interés inquietante.
En otro puesto, una mujer de rostro severo estaba envolviendo cuidadosamente lo que parecía ser un huevo gigante en capas de tela. Las manchas en la cáscara blanca tenían formas irregulares que recordaban a las huellas de un animal. A su lado, había una hilera de botellas de cristal oscuro con tapones de corcho, dispuestas en filas ordenadas sobre un paño rojo bordado con intrincados patrones dorados. Las botellas estaban etiquetadas con letras finas y elegantes que le daban un aire de legitimidad a lo que, sin duda, era un producto ilícito.
"Todo aquí está hecho para ocultar más de lo que muestra," pensó Fon Due, mientras sus ojos recorrían cada detalle con una mezcla de asombro y precaución.
En medio de su exploración, algo llamó la atención de Fon Due. Era un baúl pequeño, de madera oscura, con esquinas reforzadas por placas de bronce. Estaba colocado bajo una mesa, casi escondido, como si el vendedor no quisiera que fuera lo primero que los clientes notaran. Pero lo que hizo que Fon Due se detuviera no fue el baúl en sí, sino el diseño grabado en la madera: una espiral que le resultaba inquietantemente familiar.
El diseño le recordó un adorno que solía colgar de los árboles en su aldea durante los festivales. Era un símbolo que representaba la conexión entre las raíces y las hojas, un ciclo de vida continuo. Fon Due sintió una punzada de nostalgia, pero también de desconcierto.
"¿Cómo algo tan familiar puede estar en un lugar tan ajeno?" pensó mientras se acercaba con cautela.
Desde las sombras, observó al vendedor: un hombre bajo y robusto, con una barba gris que caía en cascada sobre su pecho. Llevaba un chaleco de cuero marrón que parecía haber visto mejores días, y sus dedos, gruesos y cubiertos de anillos, jugueteaban constantemente con una moneda de oro. Sus ojos eran pequeños y astutos, moviéndose rápidamente entre los clientes y sus productos.
Fon Due decidió no acercarse más. El mercado negro no era un lugar para hacerse notar, y aunque su tamaño lo mantenía oculto de la mayoría, no quería arriesgarse a llamar la atención del hombre equivocado.
El aire cargado del mercado negro, impregnado de humo de lámparas de aceite y aromas indescifrables, dio paso gradualmente a un ambiente más abierto cuando Fon Due dejó atrás los callejones oscuros. Las calles principales de Loguetown se desplegaron nuevamente ante él, un vibrante mosaico de sonidos, colores y texturas que parecían cobrar vida con cada paso.
El cielo había comenzado a teñirse de un azul más profundo, indicando que la tarde avanzaba hacia el crepúsculo. Las sombras de los edificios alargaban sus contornos, cubriendo las calles adoquinadas con un patrón irregular. Las fachadas de las casas y tiendas, aunque desgastadas por la sal y el tiempo, mantenían un cierto encanto. Los colores pastel, ahora suavizados por la luz menguante, revelaban capas de pintura descascarada, que dejaban entrever tonalidades más antiguas: un verde jade bajo el turquesa, o un amarillo mostaza bajo el ocre.
El bullicio de la calle principal se centraba en un bazar improvisado que se extendía entre dos edificios grandes, cuyos muros parecían inclinarse ligeramente, como si estuvieran cansados de soportar el peso de los años. Los vendedores gritaban sus ofertas con entusiasmo, sus voces mezclándose en un murmullo casi musical.
Los productos estaban dispuestos de manera cuidadosa, a menudo en exhibiciones que parecían más artísticas que comerciales. En un puesto, racimos de especias secas colgaban en manojos atados con cordeles, sus colores intensos contrastando con las cestas de mimbre llenas de frutas tropicales frescas. Había una pila de naranjas tan perfectas que parecían pintadas, junto a mangos de piel rugosa que despedían un aroma dulce. Más allá, un vendedor ofrecía té en pequeños tarros de cerámica, alineados en una estantería portátil. Las etiquetas de papel, escritas a mano con una caligrafía inclinada y precisa, describían cada mezcla: "Flores de montaña", "Hojas de invierno", "Esencia de mar".
Las personas que deambulaban por el bazar reflejaban la diversidad de Loguetown. Había pescadores con camisetas de algodón manchadas de agua salada y pantalones remangados, mercaderes con chalecos elegantes y pañuelos de seda alrededor del cuello, y viajeros con capas largas que escondían tanto su identidad como sus intenciones. Una mujer de cabello rizado llevaba un vestido largo de lino blanco, bordado con hilos de oro en los puños y el dobladillo, mientras que un hombre a su lado, posiblemente su guardaespaldas, vestía un traje de cuero oscuro con botas altas.
Mientras avanzaba entre los puestos, los ojos de Fon Due se posaron en una pequeña tienda al final de la calle. Era modesta, con un toldo rojo descolorido que se balanceaba suavemente con la brisa. Un hombre mayor, con una larga barba blanca y un sombrero de paja, estaba sentado detrás de una mesa cubierta de figuras talladas en madera. Había barcos, peces, aves, y una pequeña estatua de un árbol cuyas ramas se curvaban hacia el cielo, como llamas.
Fon Due se detuvo frente al puesto, incapaz de apartar la vista del árbol tallado. Su mente viajó de inmediato a su hogar en el bosque Tontatta. Podía recordar cómo los árboles gigantes de su tierra natal creaban un dosel natural que filtraba la luz del sol en haces dorados. Recordaba el olor de la savia fresca, el crujido de las hojas bajo sus pies y el sonido de las risas de su gente mientras se balanceaban en las lianas o trabajaban en sus talleres.
Una oleada de melancolía lo invadió, pero también una calidez reconfortante. Aunque estaba lejos de casa, era como si una parte de su mundo estuviera aquí, encapsulada en ese pequeño trozo de madera.
"El mundo está lleno de fragmentos de lugares que uno nunca espera encontrar," pensó Fon Due, mientras se alejaba lentamente del puesto, dejando al árbol detrás pero llevando el recuerdo consigo.
A medida que el sol descendía, las lámparas de aceite comenzaron a encenderse, una a una, a lo largo de la calle. Su luz oscilante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes y el pavimento. Fon Due observó cómo los colores de los edificios y las vestimentas de las personas cambiaban bajo esta nueva iluminación. Los tonos brillantes se volvían más cálidos, los detalles menos nítidos, y todo adquiría un aire de ensueño.
En un rincón, un músico callejero tocaba un violín de madera. La melodía era suave, casi hipnótica, y parecía envolver a los transeúntes en una atmósfera de calma. Algunos se detenían para escuchar, otros dejaban caer monedas en un sombrero frente al músico antes de continuar su camino. Fon Due permaneció inmóvil por un momento, permitiéndose ser arrastrado por la música y por el suave vaivén de la multitud a su alrededor.
El violín resonaba con una pureza que parecía cortar el aire de la noche como un hilo dorado, hilvanando a los transeúntes en un tejido común de silencio y atención. Fon Due, cautivado desde el primer soplo, se acercó poco a poco al músico callejero, perdiéndose entre la multitud que, como él, había sido atraída por esa voz sin palabras.
El músico era un hombre de mediana edad, de cabello ralo y piel curtida por el sol, que vestía una camisa de lino blanco remendada y pantalones oscuros. Estaba sentado sobre una pequeña caja de madera, su postura relajada pero concentrada, con la flauta sostenida entre sus manos como si fuera un objeto sagrado. A su lado, una bolsa de cuero desbordaba monedas y pequeños regalos: frutas, trozos de pan envueltos en papel, y hasta una flor.
Fon Due se ubicó en la primera fila de espectadores, completamente inmerso en la música.
El músico comenzó con una pieza tranquila, que imitaba el fluir de un río. Las notas se deslizaban suaves y constantes, como el agua acariciando piedras redondeadas por el tiempo. La melodía variaba en intensidad, evocando imágenes de rápidos impetuosos y luego de remansos pacíficos. Los tonos graves, profundos y melancólicos, parecían arrastrar con ellos la humedad de la selva tropical, mientras que los agudos chispeaban como la luz del sol reflejada en la superficie del agua.
Para Fon Due, la música evocó un recuerdo claro de los riachuelos que serpenteaban entre los árboles gigantes de su hogar en el bosque Tontatta. Podía casi sentir la frescura del agua en sus pies, y escuchar el croar de las ranas ocultas entre los juncos. Su pecho se llenó de una nostalgia tan intensa que le costó mantenerse quieto.
Tras un breve silencio, el músico cambió de ritmo. Esta vez, las notas brotaron rápidas y enérgicas, como chispas de un fuego recién encendido. La música se convirtió en un torbellino de sonidos que se entrelazaban en patrones intrincados, cada uno más audaz que el anterior. Los espectadores comenzaron a moverse al ritmo, algunos marcando con los pies el compás, otros tamborileando con los dedos en los bordes de sus bolsos.
Fon Due sintió cómo su cuerpo respondía instintivamente al dinamismo de la melodía. Las llamas de la música le recordaron los festivales nocturnos de su pueblo, donde las fogatas iluminaban los rostros sonrientes de su gente y los tambores resonaban en el aire como latidos de un corazón gigante. Las llamas parecían danzar, igual que él solía hacerlo junto a los suyos.
La tercer pieza comenzó con un murmullo bajo, como el susurro de un viento distante. Las notas ascendían gradualmente, ganando fuerza y altura, hasta que la melodía pareció elevarse completamente, trazando en el aire la trayectoria de un dragón imaginario. Los tonos se deslizaban de un lado a otro, ágiles como alas batiéndose en el viento, y luego descendían en un movimiento circular, como si el dragón estuviera jugando entre las nubes.
El corazón de Fon Due comenzó a latir más rápido. Sintió cómo la música despertaba algo en él, algo que resonaba con su apodo: el Dragón Danzarín. Se dio cuenta de que sus pies ya se movían al ritmo de la música, marcando pequeños pasos en el suelo adoquinado. Sin pensar, dejó que su cuerpo siguiera el impulso.
Fon Due comenzó a bailar. Sus movimientos eran ligeros, fluidos, pero llenos de precisión. A pesar de su tamaño diminuto, sus gestos parecían llenar el espacio, como si estuviera trazando figuras invisibles en el aire. La cola del dragón tatuado en su brazo izquierdo parecía moverse con vida propia, serpenteando mientras él giraba y saltaba.
La gente alrededor comenzó a apartarse un poco, creando un círculo a su alrededor. Algunos observaban con fascinación, otros aplaudían suavemente al compás de la música. El músico, que inicialmente había mantenido los ojos cerrados mientras tocaba, abrió los párpados un instante y esbozó una sonrisa al ver al pequeño Tontatta entregado por completo a la danza.
El final de la melodía llegó con una nota larga, sostenida como el último respiro de una gran criatura alada antes de desaparecer en el horizonte. Fon Due finalizó su baile con un giro elegante, inclinándose ligeramente hacia el músico en señal de agradecimiento.
La multitud estalló en un aplauso espontáneo, y aunque Fon Due prefería no llamar la atención, esta vez no pudo evitar sonreír mientras recuperaba el aliento. Había algo profundamente liberador en entregarse a la música de esa manera, un recordatorio de que, incluso lejos de casa, todavía podía encontrar conexiones con su esencia.
El músico inclinó la cabeza hacia Fon Due en un gesto de respeto mutuo antes de comenzar a guardar su flauta. La multitud comenzó a dispersarse, pero el Tontatta permaneció allí unos momentos más, saboreando la sensación de ligereza que la música y la danza habían dejado en su interior.
Mientras el músico recogía sus pertenencias y la multitud regresaba a las calles, Fon Due se quedó inmóvil en el centro del círculo improvisado, como si las notas aún vibraran en el aire. Sus pensamientos se sentían ligeros, como las hojas que giran en espirales antes de tocar el suelo, y una sensación de satisfacción cálida lo llenaba. Había sido un momento inesperado, pero profundamente necesario.
Miró hacia el cielo, que ahora estaba completamente cubierto de estrellas. El murmullo de la ciudad retomó su curso, un río de voces, pasos y risas apagadas que se deslizaba entre los edificios. Sin embargo, Fon Due sentía un contraste entre ese bullicio y la serenidad que la música le había dejado.
En su mente, las melodías seguían danzando, recordándole fragmentos de su hogar. Recordó la forma en que su gente se reunía alrededor de un pequeño músico en el corazón del bosque, iluminados por las luciérnagas y rodeados por el aroma de las flores nocturnas. La música había sido siempre una constante en su vida, un hilo invisible que unía a los Tontatta incluso en los momentos más difíciles.
La imagen de su hogar contrastaba con el mercado negro, con su mezcla de luces artificiales, olores de especias y metales oxidados, y el carácter transaccional de sus interacciones. Sin embargo, en el simple acto de bailar, Fon Due había conseguido reconectar con una parte de sí mismo que a veces sentía perdida en un mundo mucho más grande y caótico que el suyo.
Fon Due decidió que era momento de regresar al lugar donde había encontrado refugio esa noche, una pequeña bodega olvidada en un rincón discreto de Loguetown. Mientras caminaba, cada calle por la que pasaba parecía un eco tenue de las canciones que había escuchado. Los adoquines reflejaban la luz de los faroles, creando pequeños charcos de brillo dorado que se rompían con sus diminutos pasos.
Pasó frente a una panadería que cerraba sus puertas; el olor del pan recién horneado aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma metálico de la humedad nocturna. Los últimos comerciantes recogían sus mercancías, guardando cuidadosamente las cajas llenas de productos empaquetados con esmero, mientras otros apagaban linternas y cerraban con candados oxidados.
Fon Due se permitió una última mirada al puerto, donde los barcos dormían anclados, sus mástiles oscilando como si respiraran al compás de las olas. El sonido del agua golpeando suavemente contra el muelle era un susurro tranquilizador que lo acompañó hasta llegar a su escondite.
Ya en la seguridad de la bodega, Fon Due se sentó sobre una vieja caja de madera y cerró los ojos, dejando que sus sentidos se calmaran tras el bullicio del día. La imagen del dragón tatuado en su brazo izquierdo parecía brillar tenuemente bajo la luz tenue que se filtraba por una rendija.
Reflexionó sobre la simplicidad del momento que había vivido y cómo, en un lugar tan distante y extraño como Loguetown, había encontrado un instante de conexión con su esencia. No necesitaba más que eso: un momento de música, un baile que fluía desde su alma y el reconocimiento de que, incluso lejos de casa, siempre sería el Dragón Danzarín.
Fon Due sonrió para sí mismo y se tumbó sobre un saco vacío, preparándose para descansar. Sabía que Loguetown tenía aún muchas historias que contarle, pero por ahora, ese momento era suficiente. Un recordatorio de que incluso en los lugares más inesperados, podía encontrar la melodía que lo hacía moverse, vivir y ser.