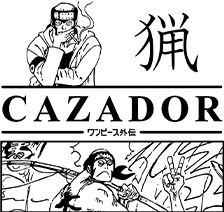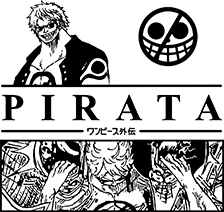Fon Due
Dancing Dragon
13-01-2025, 10:58 PM
Día 13 de Invierno, Año 724.
Iglesia de Sankt Jakob, Ciudad de Orange.
Isla Orange, East Blue.
El sol naciente pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados, un recordatorio de que incluso en el desierto de Kalab, la belleza encontraba su lugar. Había pasado la noche en el gremio de los Crimson Crusaders, un refugio seguro y rústico construido con materiales que parecían haber sido arrancadas directamente de las dunas que lo rodeaban a como lo había encargado Lykos. La estructura era grande y ostentosa, pero su simplicidad la hacía acogedora. El gremio era mi hogar temporal, un lugar donde las historias y las misiones se entrelazaban como las hebras de una cuerda bien trenzada.
Esa mañana me levanté con una sensación de inquietud mezclada con curiosidad. Había escuchado a varios habitantes del desierto hablar de la Iglesia de Sankt Jacob, una pequeña capilla en la ciudad de Orange que parecía tener algo especial. No era un lugar famoso ni lujoso, pero todos coincidían en que su atmósfera era única, como si guardara secretos antiguos en su humilde interior. Algo en esas palabras me llamó, como si la iglesia estuviera esperándome.
Antes de partir, me aseguré de estar bien preparado. Aunque mi estatura de Tontatta y mi agilidad me permitían sortear muchos desafíos, el desierto era un adversario implacable que no hacía distinciones. Revisé mi mochila de cuero desgastado, asegurándome de llevar lo esencial: una cantimplora llena de agua fresca, un pequeño paquete de dátiles, algunas tiras de carne seca y mi cuaderno de notas. También incluí una manta ligera que podía usar tanto para protegerme del sol como para cubrirme en caso de que la temperatura bajara al anochecer.
Vestí una ropa poco habitual pero que por alguna razón el día de hoy me atraía utilizar, una camisa de lino beige y un pantalón marrón con bolsillos profundos. Mi calzado, aunque simple, era resistente y adecuado para caminar largas distancias sobre arena caliente. Me até un pañuelo alrededor de la cabeza, dejando solo mis ojos al descubierto, una precaución necesaria para protegerme del sol abrasador y del polvo levantado por el viento.
Antes de salir, me detuve en la pequeña cocina del gremio, donde un par de compañeros desayunaban entre risas y conversaciones animadas. Preparé una modesta comida: pan de dátil recién horneado, un trozo de queso curado y una taza de té de menta. El pan, aún tibio, tenía un aroma dulzón que contrastaba con el sabor salado del queso, una combinación sencilla pero reconfortante. Mientras comía, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo por el viaje que estaba a punto de emprender.
Me metí una pastilla de menta en la boca y guarde una buena ración para llevar en esta exploración ya que sin ellas podría perder el control y no es algo que me apetezca hacer en una iglesia. Podría empezar a desnudarme en el medio de la misa o saltar a la pila baptismal, robar todas las ostias y tirárselas como discos voladores a las gaviotas o emborracharme con el vino que seguro guarda con recelo el sacerdote. Lo mejor es que no, hay que evitar estos bochornos – sobre todo estando tan cerca del gremio y de los oídos de los demás miembros – y simplemente ser conscientes de los vicios de cada uno. En mi caso, una pastilla de menta por aquí, otra por allá, y saldríamos airosos cada día.
El desierto de Kalab se extendía como un océano dorado, infinito y vibrante bajo la luz del sol. Cada paso que daba era acompañado por el crujir de la arena bajo mis pies, un sonido que pronto se convirtió en un ritmo constante, casi hipnótico. El aire estaba cargado de calor y polvo, pero también llevaba consigo un aroma terroso que, aunque seco, tenía un cierto encanto.
Avanzar por el desierto requería más que resistencia física; era una prueba de paciencia y determinación. El paisaje era monótono, con dunas que parecían repetirse interminablemente. Sin embargo, si uno miraba con atención, podía encontrar pequeñas maravillas: un grupo de flores silvestres luchando por sobrevivir en un terreno inhóspito, o un escarabajo que dejaba un rastro delicado en la arena mientras se desplazaba. Las dunas, moldeadas por el viento, formaban patrones ondulados que parecían obras de arte efímeras.
El sol se elevaba lentamente en el cielo, y con él, la temperatura aumentaba. La sensación del calor era casi tangible, como si el aire mismo vibrara bajo su intensidad. Tomé pequeños sorbos de agua de mi cantimplora, cuidando de no desperdiciar ni una gota. Cada tanto, me detenía a buscar sombra bajo las escasas formaciones rocosas que se alzaban como guardianes solitarios en el desierto. Estas rocas, erosionadas por el viento y el tiempo, tenían formas curiosas que estimulaban la imaginación; algunas parecían animales petrificados, otras torres de castillos en miniatura.
En esos momentos de descanso, abría mi cuaderno y anotaba mis observaciones, desde la forma en que la luz jugaba sobre las dunas hasta los sonidos lejanos que a veces rompían el silencio. El canto de un ave solitaria o el susurro del viento entre las rocas eran señales de vida en un entorno que a menudo parecía inmóvil.
Tras varias horas de caminata, las murallas de Orange comenzaron a aparecer en el horizonte. La ciudad se alzaba como un oasis, una promesa de descanso y refugio. Sus muros de adobe naranja reflejaban la luz del sol, dándole un brillo cálido y acogedor. Las torres de vigilancia se elevaban discretamente, cubiertas de vegetación trepadora que suavizaba su apariencia imponente. Al acercarme, noté que las puertas estaban decoradas con inscripciones talladas, posiblemente narrativas de la historia local.
El bullicio de la ciudad me envolvió tan pronto como crucé el umbral. Las calles principales eran una explosión de colores y sonidos. Los mercaderes anunciaban sus productos a viva voz, compitiendo por la atención de los transeúntes. Los puestos estaban repletos de frutas exóticas, especias aromáticas y tejidos de vivos colores. Las frutas, cuidadosamente apiladas, iban desde mangos dorados hasta dátiles oscuros y brillantes, mientras que las especias estaban contenidas en pequeños cuencos de cerámica que desprendían olores embriagadores: canela, cúrcuma, comino.
Observé a las personas con curiosidad. Las mujeres vestían túnicas largas adornadas con bordados intrincados, sus colores tan vivos como las flores del desierto. Los hombres llevaban turbantes y sandalias de cuero, y algunos cargaban cestas llenas de mercancías. Los niños corrían por las calles, riendo y jugando con cometas hechas a mano. Incluso en medio de la actividad frenética, había una sensación de orden, como si cada persona supiera exactamente su papel en el vibrante tejido de la ciudad.
Decidí preguntar a un anciano que estaba sentado en un banco de madera a la sombra de una palmera. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que desmentía su edad. Su vestimenta era sencilla, una túnica blanca que contrastaba con la piel tostada por el sol.
“Disculpe, ¿podría decirme dónde encontrar la Iglesia de Sankt Jacob?” – pregunté con una sonrisa.
El hombre me miró con una expresión cálida y asintió.
“Claro, joven. Sigue por esta calle hasta la plaza central. Allí verás una torre sencilla, sin adornos. Esa es la iglesia.”
Le agradecí y continué mi camino, observando cómo las casas se volvían más compactas y las calles más estrechas a medida que me adentraba en el corazón de la ciudad. Las fachadas de las casas estaban decoradas con azulejos pintados a mano, muchos de ellos representando escenas de la vida cotidiana o patrones geométricos.
Al llegar a la plaza central, mis ojos encontraron rápidamente la Iglesia de Sankt Jacob. Era un edificio modesto, construido con piedra clara y un tejado de madera oscura que parecía haber sido reemplazado varias veces. La torre, que apenas sobresalía entre las casas circundantes, carecía de campanas visibles. En la fachada, una cruz tallada en madera colgaba justo encima de las puertas dobles.
El entorno era tranquilo, en contraste con el bullicio del mercado. La plaza estaba bordeada de bancos y pequeños jardines donde crecía una variedad de flores resistentes al calor. Me acerqué a la iglesia con pasos lentos, apreciando la simplicidad de su diseño. Las puertas estaban entreabiertas, dejando escapar un suave aroma a incienso mezclado con la frescura del interior.
Al cruzar el umbral, me encontré en un espacio pequeño pero acogedor. Las paredes interiores estaban pintadas de blanco, decoradas con pocas imágenes religiosas. Una en particular llamó mi atención: un sencillo retrato de un santo, con expresión serena y manos extendidas como si ofreciera consuelo. Los bancos de madera pulida estaban dispuestos en filas ordenadas, y el suelo de piedra reflejaba la luz de las velas que ardían en un candelabro de hierro junto al altar.
Me senté en uno de los bancos cercanos al altar, dejando que el silencio del lugar llenara mis pensamientos. Había algo reconfortante en la atmósfera, como si la iglesia estuviera impregnada de las oraciones y esperanzas de quienes habían pasado por allí a lo largo de los años.
Un sacerdote apareció desde una puerta lateral, vestido con una sotana marrón sencilla. Me saludó con una inclinación de cabeza y una sonrisa amable.
“Bienvenido, joven. ¿Necesitas algo?” – preguntó con voz tranquila.
“No, solo buscaba un lugar tranquilo para pensar” – respondí.
“Has encontrado el lugar adecuado.” – dijo antes de retirarse discretamente.
Permanecí en la iglesia durante lo que parecieron horas, dejando que mis pensamientos se ordenaran. La simplicidad del lugar me recordó que no siempre es necesario buscar grandeza para encontrar significado. Observé las motas de polvo danzando en los rayos de luz que se filtraban por las pequeñas ventanas, una danza silenciosa que parecía eterna.
Cuando finalmente decidí marcharme, me sentía renovado, como si hubiera dejado parte de mi carga emocional en ese espacio sagrado. Al salir, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados los cuales me renovaron de paz y energía para la vuelta al gremio.