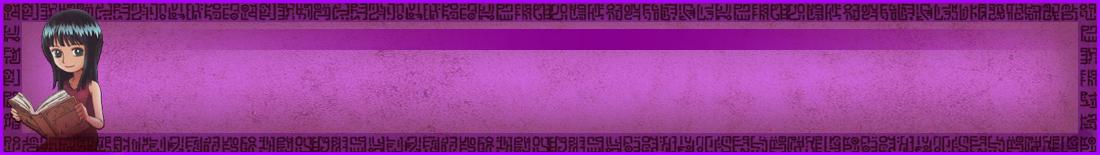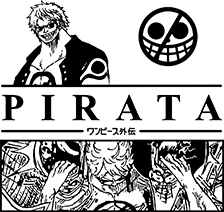Silvain Loreth
-
10-11-2024, 12:42 PM
El mar se queda pequeño
Era un día como otro cualquiera en medio de esa maldita montaña. Ya había perdido la cuenta de los días, semanas y meses que había pasado entre rocas y árboles, rodeado de animales que ya me contemplaban como a un elemento más del paisaje. Únicamente bajaba de la misma una vez al mes para vender la leña de los árboles que cortaba. El dinero no me servía para mucho, así que lo iba almacenando como quien guarda granos de café en un tarro sin tener con qué elaborar la bebida. El tiempo pasaba, y mi vida con él. Alcancé los ocho metros de altura y las arrugas comenzaron a adornar mi piel mientras las estaciones se sucedían sin misericordia alguna. Conforme el tiempo pasaba, mi interior se iba marchitando y la monotonía se adueñaba de mi día a día, de mi semana a semana, de mi mes a mes. De mi vida.
No hacía demasiado tiempo que había cumplido los cuarenta y cinco años cuando decidí que era el momento de dar un vuelco. Quince días antes había bajado al pueblo para vender la leña de rigor. Una vez más, había soportado las miradas de extrañeza de la gente al contemplar a una mole que se elevaba por encima de la altura de muchas de las viviendas locales, por no decir de todas. Transportaba suficiente madera como para satisfacer las necesidades de todo el pueblo durante el mes al completo. En consecuencia, me di de bruces con mi forma de vida: me aguardaba un mes solo, sin nada que hacer más allá de mirar el paisaje, estancado. ¿Qué podía haber peor que aquello? La muerte, quizás, aunque no tenía claro que la ausencia de vida que notaba en mi interior no fuese realmente la muerte en sí misma.
—Si voy a morir, no será solo y aburrido en medio de la montaña —me dije ese día, mirando alternativamente a la cabaña que había sido mi hogar y a los picos montañosos que podía divisar en la distancia.
Estaba acostumbrado a dormir en el exterior; eso no era un problema. Preparé mi petate como todas las veces que me introducía en lo más profundo de los bosques para encontrar la mejor leña posible y me dirigí hacia lo más alto. Aquel risco no sólo encarnaba la altitud desde un punto de vista físico, sino que en lo más profundo de mi ser anhelaba que también lo hiciera desde un punto de vista espiritual. Ansiaba que, coronando la cima, pudiese encontrar esas ganas de ser, de existir, de vivir, que el hastío me había arrebatado sin clemencia alguna tras tantos años.
Los primeros días no revistieron mayor problema. Caminaba por senderos ocultos que conocía como la palma de mi mano. No tenía problema en encontrar comida o agua potable, pues estaba más que habituado a hacerlo. ¿Cuántas veces habría pasado por allí? Era tan familiar como, en el fondo, triste. No obstante, la situación dio un giro de ciento ochenta grados cuando el ambiente, en otros momentos cálido y primaveral, mutó para adquirir las frías características de las alturas. La vegetación fue muriendo poco a poco conforme mis pies seguían ascendiendo sin descanso. Los herbívoros comenzaron a destacar por su ausencia y los carnívoros me acechaban desde la distancia. Sin embargo, al contemplar mi porte no tardaban en desaparecer en busca de una presa más fácil. Las fieras estaban hambrientas, pero no eran imbéciles.
Las condiciones climáticas fueron recrudeciéndose conforme los días pasaban y yo perseveraba. Sí, perseveré e insistí hasta que los agentes externos me lo impidieron. Pocas cosas eran capaces de parar a alguien de ocho metros de altura y más de una tonelada de peso corporal. Una gruesa capa de nieve bajo mis pies que alcanzaba mi cintura y una buena ventisca eran, por ejemplo, algunas de esas pocas cosas.
Perdido en medio del temporal, con los aún elevados riscos no identificables debido a la nula visibilidad y con el estómago rugiendo, me di de bruces con una amplia cueva excavada naturalmente en las gélidas paredes de la zona. El frío no cesaría, pero el temporal sí. No lo dudé ni un instante. Sabía que jamás era buena idea introducirse en una cueva en terreno salvaje e inexplorado. Mucho menos si la situación fuera era tan precaria y podía servir de refugio a más seres además de mí, pero ¿cuál era la alternativa?
A decir verdad, en aquellos momentos tampoco me importaba demasiado qué pasase conmigo. La máxima repercusión que podría tener mi muerte sería que los campesinos tendrían que talar la madera por sí mismos. Era un razonamiento tan cruel como liberador en cierto sentido y, sorprendentemente, en mi mente asentó el segundo enfoque. Tanto fue así que, cuando me di de bruces con los dos grandes osos que habían hecho de la cueva su hogar durante el invierno, apenas me asusté. La oquedad era bastante profunda y lo suficientemente alta como para que yo pudiese caminar erguido en su interior. Frente a mí, ambas fieras comenzaron a rugir y se irguieron sobre sus patas traseras. Mostraban sus dientes en actitud amenazadora e intentaban asustarme para expulsarme de allí, pero lo que no sabían era que jamás lo conseguirían.
No me moví ni un ápice de mi posición. Hacía días que había tirado el petate porque ya no quedaba nada en él. Sólo me quedaba la ropa que llevaba puesta, el vacío de mi pecho y unas inmensas ganas de rellenarlo como fuera; pasase lo que pasase y costase lo que costase. Fue por ello que yo también rugí. Fue un rugido de aficionado, pero nació de lo más profundo de mi ser y me permitió decirme que ése sería mi nuevo yo: uno que no temiese enfrentarse a cualquier obstáculo o desafío que considerase digno. Los nudillos pelados por el frío comenzaron un arduo enfrentamiento con las afiladas garras de los osos. Sus colmillos mordieron mi carne y sus garras laceraron mi piel. Mis manos golpearon sus quijadas y retorcieron sus cuellos en respuesta. No temía las heridas si al sufrirlas estaba más cerca de resultar vencedor.
Seguí y seguí durante un tiempo que jamás pude precisar con posterioridad. Si me repelían, ignoraba las heridas y me volvía a lanzar hacia ellos con el firme propósito de verlos inmóviles en el suelo. Ni siquiera cuando una de las garras de los palmípedos me arrebató la visión del ojo derecho me detuve. Es más, al coincidir mi pérdida con la muerte de la primera de las bestias noté cómo, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí latía. Estaba vivo. Luchaba. Vencía. Subsistía. Podía continuar luchando para seguir viviendo. El éxtasis que desbordó mi cuerpo duró tan poco como tardaron los ojos del oso en reflejar la ausencia de vida. Aquello no fue más que la justificación que necesitaba para abalanzarme a por el otro con más fiereza si cabía. Sus garras se clavaron en mi espalda y mi pecho, pero mi tamaño y el desarrollo de unos músculos sólidos durante años de trabajo impedían que las heridas se tornasen en algo que amenazase mi vida de forma inmediata.
En un momento dado, los cadáveres de los dos animales yacían en el suelo y mis manos estaban manchadas de sangre. Mi espíritu, vivo como nunca aunque de manera fugaz. Mi mente, con la idea clara de cuáles serían mis siguientes pasos una vez coronase la cima de la Montañana y la abandonase. Porque la abandonaría, sí, al igual que la isla y para siempre. Silvain moriría pasase lo que pasase, pero regresaría uno nuevo que había pasado demasiado tiempo encerrado en una cárcel de soledad y contención; en primer lugar externa y en segundo lugar autoimpuesta.
En espera de que la ventisca amainase me introduje hasta lo más profundo de la cueva, donde encontré una considerable reserva de alimentos que los osos debían haber guardado para lo que quedaba de invierno. Devoré cuanto había allí, estuviese en peor o mejor estado. Lo hice con un apetito que no me recordaba en años. Incluso me comí esa suerte de pomelo de un color tan raro que perfectamente podía tener el peor sabor que había probado en mi vida. No le hice ascos a nada y, una vez hube finalizado, me tumbé a descansar.
Los siguientes días mi determinación y mi aura eran otras. Subí hasta lo más alto de la montaña a pesar del frío y, una vez allí, tuve claro que no era suficiente. Necesitaba más desafíos, competir, superarme y superar a los demás en el proceso. En mi nació un ansia que dirigió mi mirada al mar que rodeaba la isla, como si alguien dentro de mí me rotase la cabeza para mostrarme todo lo que había más allá de aquel trocito de tierra y que no conocía. ¿Cuánto tendría para ofrecerme el mundo? Estaba en lo más alto del lugar. Allí ya no quedaba nada para mí. Había visto, cuando llevaba la leña a los lugareños, que era habitual que numerosos barcos atracasen y volviesen a partir con mercancías, pasajeros y promesas de aventuras y tesoros. Mi lugar estaba allí, aunque había tardado demasiado tiempo en descubrirlo.
—Nunca es tarde si la dicha es buena —me dije al tiempo que me disponía a emprender el descenso. ¿Mi objetivo? Imponerme a todo aquel o aquello que se me antojase. Así de simple, pero así de complejo al mismo tiempo. Había experimentado en mis carnes que sólo así podría llenar el inmenso vacío que la nimiedad de mi existencia había creado en mi interior. Y haría lo que fuese para rellenarlo.