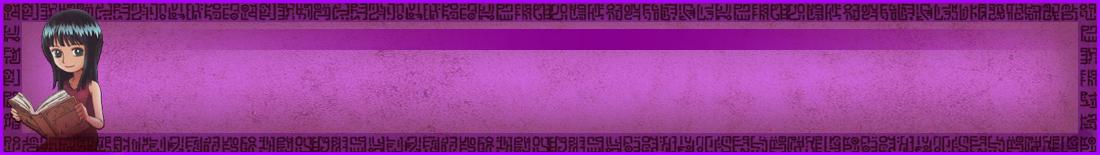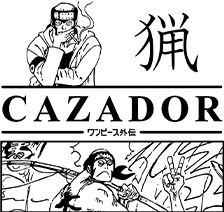Fon Due
Dancing Dragon
09-12-2024, 10:44 PM
Día 5 de Verano, Año 724
East Blue, Isla Organ, Ciudad Orange
El aire estaba cargado de sal y humedad, una brisa fresca que arrastraba el aroma del océano y el sonido constante de las olas rompiendo suavemente contra la orilla. Era temprano por la mañana, y el cielo lucía un tono azul pálido, con nubes dispersas que parecían pinceladas en un lienzo infinito. Podía escuchar el canto de las gaviotas sobrevolando el puerto, sus siluetas recortadas contra el sol naciente que apenas empezaba a calentar la madera del pequeño muelle cercano.
Había elegido este rincón de la isla para establecer mi taller porque tenía todo lo que necesitaba: tranquilidad, buena madera en los bosques cercanos y, lo más importante, una vista directa al mar. Siempre he creído que un barco debería construirse a la vista del océano, como si las olas mismas supervisaran su creación.
El astillero era modesto, construido con materiales reciclados de viejas estructuras abandonadas. Los tablones que formaban las paredes estaban desgastados, algunos con marcas de herramientas que no logré borrar del todo. El techo de paja dejaba pasar la luz en ciertos puntos, formando pequeños haces que bailaban en el suelo de tierra compacta. A un lado, tenía mis herramientas: un serrucho bien afilado, martillos de diferentes tamaños, clavos, una gubia para tallar detalles finos y un pequeño torno manual que había construido con piezas sobrantes de un proyecto anterior.
Aquel día, el primer paso en la construcción del barco era simple, pero fundamental: decidir exactamente qué tipo de embarcación quería construir. Me senté en una silla que crujió bajo mi peso y extendí sobre la mesa un viejo trozo de pergamino. La superficie estaba manchada de tinta y aceites, pero seguía siendo apta para dibujar.
"Será una carabela", murmuré, casi para convencerme a mí mismo. Era un diseño sencillo pero elegante, ideal para navegantes que necesitaran velocidad y maniobrabilidad. Además, construir algo más grande sería arriesgado, considerando mi limitada experiencia.
Con un carboncillo en mano, tracé las líneas iniciales del casco, concentrándome en los detalles estructurales. Quería que fuera resistente pero ligero, con una quilla reforzada que pudiera soportar los embates de un mar agitado. Alrededor de mí, los sonidos del entorno llenaban el espacio: el zumbido lejano de los insectos del bosque, el crujir de las ramas movidas por el viento y el inconfundible susurro de las olas, que siempre me inspiraban.
Decidir qué madera usar era una tarea que nunca tomaba a la ligera. Cada tipo tenía sus particularidades, y elegir la incorrecta podía ser catastrófico para la vida útil del barco. Sabía que necesitaría cedro para el casco, por su ligereza y resistencia a la humedad, y roble para la cubierta, que debía soportar el peso y el desgaste del uso diario.
El bosque estaba a unos veinte minutos a pie desde el astillero, un paseo que siempre disfrutaba. El camino serpenteaba entre árboles altos, con raíces expuestas que formaban trampas naturales para los caminantes descuidados. El suelo estaba cubierto de hojas caídas que crujían bajo mis pasos, y de vez en cuando, veía pequeños animales, como ardillas y aves, que se detenían un momento para observarme antes de desaparecer entre las ramas.
La luz del sol apenas se filtraba a través del dosel, creando un juego de sombras que hacía que el bosque pareciera vivo. Respiré profundamente, dejando que el aroma terroso y fresco del lugar llenara mis pulmones. Este era mi santuario, el lugar donde encontraba los materiales que daban vida a mis creaciones.
Después de buscar durante un par de horas, encontré un cedro que parecía ideal. Su tronco era recto y sin defectos visibles, y al tocar su corteza, sentí la firmeza que buscaba. Con cuidado, marqué el árbol y me aseguré de que no hubiera animales o plantas importantes en el área antes de empezar a trabajar.
Mi hacha, pequeña pero bien afilada, golpeó la madera con un sonido sordo que resonó en el bosque. Cada golpe era preciso, metódico, y pronto el árbol comenzó a inclinarse. Cuando finalmente cayó, el impacto levantó una nube de hojas secas y pequeños insectos que se dispersaron rápidamente.
Transportar el tronco hasta el astillero fue un desafío en sí mismo. Aunque soy pequeño, tengo una fuerza considerable para mi tamaño, y con la ayuda de un carro que construí especialmente para estos trabajos, logré moverlo hasta mi taller. Allí, lo dejé reposar mientras preparaba las herramientas y el espacio para cortarlo en tablones.
El sol estaba ya en su punto más alto cuando comencé a trabajar en el tronco. La luz entraba por las aberturas del techo, iluminando las partículas de serrín que flotaban en el aire cada vez que pasaba la sierra sobre la madera. La repetición del movimiento era casi hipnótica, y mientras trabajaba, no podía evitar imaginar cómo sería el barco terminado.
Cada tablón debía ser uniforme en grosor y longitud, lo que significaba medir y marcar con precisión antes de cortar. Usé un pequeño cepillo para alisar las superficies, eliminando cualquier irregularidad que pudiera causar problemas más adelante. Una vez listos, coloqué los tablones en el suelo, formando una especie de rompecabezas que empezaba a parecerse al casco del barco.
Cuando terminé de cortar y alisar los tablones, el sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Aunque el trabajo del día había sido arduo, sentía una satisfacción que solo el olor a madera recién cortada podía darme. Sin embargo, sabía que este era solo el principio. Antes de ensamblar cualquier parte del casco, debía dejar que los tablones se secaran por completo.
El clima en esta época del año era cálido durante el día, pero las noches traían un aire fresco que se colaba a través de las rendijas del astillero. Esto significaba que el proceso de secado sería lento pero uniforme, lo que era ideal para evitar deformaciones en la madera. Coloqué los tablones en un orden específico, apilándolos con separadores para que el aire circulara entre ellos, y me aseguré de cubrirlos con una lona ligera para protegerlos del rocío nocturno.
Esa noche, mientras cenaba un plato sencillo de pescado ahumado y pan que había comprado en el mercado local, me senté frente al astillero y observé cómo la luz de la luna iluminaba las herramientas y los tablones. El sonido del océano me arrullaba, y por un momento, imaginé cómo sería estar en alta mar, navegando en un barco construido con mis propias manos.
Al amanecer, el aire estaba fresco y cargado con el aroma salado del océano mezclado con la humedad de la vegetación cercana. Este era mi momento favorito del día, cuando el mundo parecía estar despierto pero aún en calma. Con una taza de té caliente en una mano y mis herramientas listas en la otra, me dirigí al taller para trabajar en la quilla.
La quilla es el alma de cualquier barco, su columna vertebral. Sin una buena quilla, no importa cuán bien se construya el resto; el barco simplemente no sobrevivirá a los desafíos del mar. Para este proyecto, había elegido un tronco de roble, conocido por su densidad y resistencia. El tronco ya estaba cortado y secado, listo para ser moldeado en la forma alargada y curva que necesitaría.
Primero, marqué la madera con precisión, usando un trozo de carbón para delinear la forma de la quilla. Luego, con mi gubia, comencé a tallar, eliminando pequeñas astillas de madera con cada golpe. La herramienta cortaba con un sonido nítido, casi musical, y la superficie del roble revelaba un hermoso patrón de vetas a medida que trabajaba.
Este proceso tomó varias horas, durante las cuales el sol subió alto en el cielo y el calor comenzó a intensificarse. Hacía pausas frecuentes para beber agua y limpiar el sudor de mi frente, pero no me importaba. Cada avance, por pequeño que fuera, me llenaba de orgullo.
Finalmente, cuando terminé de moldear la quilla, la coloqué sobre un soporte elevado para inspeccionarla desde todos los ángulos. No era perfecta, pero tenía un equilibrio y simetría que me complacían.
Con la quilla lista, era hora de empezar a ensamblar el casco, una tarea que requería precisión y paciencia. Los tablones de cedro que había dejado secar estaban en perfectas condiciones, y antes de colocarlos, los traté con una mezcla de aceites naturales que protegían la madera de la humedad y los insectos. Esta mezcla era un secreto que había aprendido de un carpintero mayor en el gremio, y aunque la preparación llevaba tiempo, los resultados siempre valían la pena.
El ensamblaje del casco requería fijar cada tablón a la quilla, empezando desde el centro y trabajando hacia los bordes. Utilicé clavos de hierro forjado que había adquirido en un intercambio reciente, asegurándome de martillarlos con cuidado para evitar dañar la madera.
Mientras trabajaba, el sol seguía su recorrido por el cielo, y la luz cambiaba de un dorado brillante a un ámbar cálido. Los tablones encajaban con sorprendente precisión, y aunque hubo algunos momentos en los que tuve que ajustar los ángulos con el cepillo, el proceso fue más fluido de lo que esperaba.
Cuando terminé la primera capa del casco, retrocedí unos pasos para admirar mi progreso. Allí estaba, la estructura básica del barco, aún incompleta pero llena de promesas.
Esa noche, el cansancio finalmente me alcanzó. Mis brazos dolían por el esfuerzo, y mis manos estaban ásperas por el contacto constante con la madera y las herramientas. Sin embargo, mi mente estaba llena de imágenes del barco terminado, navegando por mares abiertos y llevando consigo no solo mercancías, sino también la esencia de todo lo que había puesto en él.
Me acosté en mi pequeña cama, escuchando el canto de los grillos mezclado con el suave murmullo del mar. Antes de cerrar los ojos, hice una promesa en silencio: este barco será el mejor que he construido hasta ahora.
La madrugada llegó con su manto de serenidad. El aire tenía una frescura que parecía cargar los pulmones de energía renovada, y la oscuridad empezaba a ceder ante los primeros tonos anaranjados del amanecer. Afuera, el mar se movía con una calma hipnótica, sus olas más suaves que de costumbre, como si también estuviera despertando lentamente. Las gaviotas no tardaron en hacerse notar, sus siluetas dibujadas contra el horizonte mientras planeaban en busca de su desayuno.
Alrededor del astillero, la vida seguía su curso. Un grupo de cangrejos avanzaba con torpeza por la orilla rocosa, moviéndose al ritmo de las olas que iban y venían. Podía escuchar el sonido lejano de un barco pesquero que zarpa al alba, sus velas desplegándose con un leve crujido bajo el viento.
Dentro del astillero, el aroma a madera recién tratada todavía impregnaba el aire, mezclándose con el olor salado que se filtraba desde la costa. Caminé hasta el casco en construcción, que reposaba sobre un soporte elevado, y me detuve a observarlo. Las vetas de los tablones reflejaban la luz suave del amanecer, un recordatorio de que cada pieza estaba viva antes de convertirse en parte de esta creación.
Antes de continuar con el casco, dediqué unos minutos a revisar los tablones ya instalados. Pasé las manos sobre las juntas, buscando imperfecciones que pudieran comprometer la integridad del barco. La textura de la madera era cálida al tacto, con una suavidad que hablaba de mi esfuerzo por alisarla y protegerla.
El trabajo del día consistía en ajustar la segunda capa de tablones, un proceso que requería aún más precisión. Para ello, tenía que cortar cada pieza con un ángulo exacto para que encajaran perfectamente unas con otras. Mi serrucho comenzó a trabajar, y el sonido rítmico del corte llenó el espacio. Era un sonido familiar, casi reconfortante, que me acompañaba como una melodía constante mientras el sol subía poco a poco en el cielo.
Afuera, el viento soplaba con suavidad, moviendo las hojas de los árboles cercanos. De vez en cuando, una ráfaga entraba al astillero y levantaba un poco de serrín, que danzaba en el aire antes de asentarse nuevamente. Podía escuchar el distante chapoteo de un pez saltando en el agua y, más cerca, el ruido característico de una almeja cerrándose con un chasquido en la orilla.
Al llegar el mediodía, el calor comenzó a hacerse sentir. La luz del sol se filtraba con más fuerza a través de las rendijas del techo, iluminando pequeñas motas de polvo que parecían flotar suspendidas en el tiempo. Decidí tomar una pausa, dejando las herramientas a un lado y saliendo a la sombra de un árbol cercano al astillero.
Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra el tronco rugoso, y observé el océano. Desde aquí podía ver cómo las olas pequeñas rompían contra las rocas, dejando espuma blanca que desaparecía rápidamente. Las gaviotas seguían gritando, aunque ahora se alejaban hacia el horizonte, posiblemente buscando una corriente de aire para planear.
Saqué una cantimplora de agua y bebí lentamente, dejando que el líquido fresco aliviara mi garganta seca. Cerca de mí, un grupo de cangrejos parecía debatirse por un trozo de alga arrastrado por la marea. Uno de ellos levantó una pinza con aire triunfal antes de llevarse el premio y desaparecer bajo una roca.
Con las energías renovadas, volví al trabajo. Ahora tocaba moldear la proa, una de las partes más desafiantes de la construcción. La proa debía ser curvada pero resistente, capaz de cortar las olas sin perder estabilidad. Para esto, utilicé una combinación de calor y presión, doblando cuidadosamente los tablones con la ayuda de una pequeña caldera que había improvisado para generar vapor.
El vapor llenaba el taller, creando una atmósfera casi irreal donde la madera parecía cobrar vida al ceder lentamente bajo mi guía. El calor hizo que mi frente comenzara a perlarse de sudor, pero no me detuve. Cada vez que lograba fijar un tablón en la posición correcta, sentía una satisfacción que compensaba el esfuerzo.
Mientras trabajaba, una suave brisa marina entró por la puerta abierta, aliviando un poco el calor y trayendo consigo el aroma de las algas y el agua salada. El mar parecía estar colaborando conmigo, acompañándome con su murmullo constante y su ritmo imperturbable.
El sonido de las aves marinas todavía resonaba cuando decidí tomar un descanso para desayunar. Había preparado un modesto pero reconfortante festín antes de comenzar el día. En un rincón del astillero, había improvisado una pequeña mesa de trabajo que también servía para comer. Saqué un pequeño paquete de pan que había comprado en el mercado local unos días atrás, junto con un trozo de queso envuelto en papel encerado y una jarra de agua fresca.
La primera mordida al pan crujiente fue como un abrazo cálido, combinándose perfectamente con el queso salado que se deshacía en mi boca. Entre bocados, me dediqué a observar el paisaje frente a mí. El océano tenía una tranquilidad engañosa; las olas parecían suaves, pero sus constantes idas y venidas eran un recordatorio de la fuerza imparable del agua.
Una gaviota se acercó con curiosidad, observándome desde una distancia segura. Su mirada insistente parecía preguntarse si compartiría mi comida. Solté una risa baja y rompí un pedazo de pan para lanzárselo. El ave se abalanzó rápidamente, y pronto se le unieron otras, creando una pequeña disputa aérea por las migajas.
Antes de retomar el trabajo, decidí darme un momento para asearme. A un lado del astillero había dispuesto un cubo grande que llenaba con agua traída del pozo cercano. El agua estaba fría, lo suficiente como para hacerme estremecer al echármela encima con una jarra. Pero esa frialdad era revitalizante, un despertador natural que despejaba cualquier rastro de cansancio.
Mientras lavaba mi rostro y brazos, el reflejo del sol en el agua me llamó la atención. Era curioso cómo pequeños detalles como ese podían alegrar el momento más cotidiano. Las gotas que caían al suelo formaban pequeños charcos que reflejaban el techo del astillero, y por un instante, sentí que estaba sumergido en un mundo dentro de otro.
Después de asearme, me cambié de ropa. Aunque mi guardarropa no era extenso, tenía suficiente para mantenerme cómodo durante semanas de trabajo. Elegí una camisa de lino sencilla y un pantalón ajustado al estilo tradicional de los Tontatta, diseñado para no entorpecer mis movimientos.
Con el cuerpo limpio y renovado, regresé al casco. El trabajo físico no tardó en hacerme sudar de nuevo, pero esa incomodidad formaba parte del proceso, una constante que había aprendido a aceptar y hasta disfrutar. La quilla, que ya estaba parcialmente instalada, requería ajustes precisos para garantizar su alineación con el resto del barco.
Cada golpe del martillo resonaba en el taller, acompañado por el crujir de la madera al acomodarse en su lugar. Entre golpes, hacía pausas para estirar los brazos y masajear mis dedos. Como cualquier carpintero, estaba familiarizado con el cansancio en las manos, una sensación que era tanto molesta como satisfactoria, un recordatorio físico de mi dedicación al oficio.
Fuera del taller, el clima empezaba a cambiar. Una brisa más fresca comenzó a soplar desde el mar, llevando consigo nubes grises que prometían lluvia. Las primeras gotas golpearon el techo del astillero, creando un tamborileo suave que acompañaba mi trabajo como un ritmo improvisado.
A medida que el sol alcanzaba su punto más alto, decidí tomar otra pausa para almorzar. Esta vez opté por algo más sustancioso: un guiso sencillo que había preparado la noche anterior. Lo calenté en un pequeño fogón improvisado en el taller, y el aroma del estofado llenó el aire, mezclándose con el olor a madera y mar.
Mientras comía, permití que mi mente divagara. Pensé en Agyo y en el encargo que me había hecho, ese primer barco lo había hecho a la perfección por ser un encargo de alguien de mi gremio. Ahora, este segundo barco no solo representaba un desafío personal, sino también una oportunidad para fortalecer mis habilidades. También reflexioné sobre el aprendizaje constante que este trabajo me brindaba. Cada día en el astillero era una lección, una oportunidad para crecer como carpintero y como persona.
La lluvia continuaba cayendo con una constancia apacible mientras la tarde avanzaba. Dentro del astillero, el golpeteo de las gotas sobre el techo de madera creaba una sinfonía natural, a la que se sumaba el susurro del viento que soplaba desde el mar. El ambiente tenía un frescor particular, ese que llega cuando la lluvia limpia el aire y lo llena de una fragancia terrosa.
Afuera, el agua formaba pequeños riachuelos que serpenteaban por el suelo arenoso, llevándose consigo hojas y ramitas. Desde mi lugar, podía ver cómo las olas se volvían un poco más agresivas, rompiendo con fuerza contra las rocas de la costa cercana. Una bandada de aves marinas luchaba contra el viento, sus alas batían con fuerza para mantenerse en el aire, pero muchas optaban por refugiarse en los riscos.
Dentro del taller, la atmósfera era cálida y llena de vida. El fuego del pequeño fogón que había usado para calentar mi comida seguía ardiendo con suavidad, y el aroma persistente del guiso se mezclaba con el de la madera húmeda. El casco del barco parecía cobrar un protagonismo especial bajo la luz tenue, con las vetas de la madera resaltando como si estuvieran vivas.
Mi siguiente tarea era comenzar con la estructura de la cubierta. Cada tablón debía encajar perfectamente en su lugar, formando una superficie resistente que pudiera soportar tanto el peso de la carga como el de los pasajeros. Para esto, primero coloqué vigas transversales, asegurándome de que estuvieran bien alineadas y firmemente fijadas al casco.
Cada paso del proceso requería paciencia y precisión. Usaba una plomada para asegurarme de que las vigas estuvieran niveladas, mientras que un cepillo manual me ayudaba a alisar las superficies antes de instalar los tablones. Este trabajo era físicamente exigente, pero también mentalmente relajante. Mis pensamientos fluían libremente mientras mis manos seguían el ritmo de las herramientas.
El tiempo parecía pasar más lento en ese momento, y me encontraba inmerso en un estado de concentración absoluta. Cada golpe del martillo, cada corte con el serrucho, cada ajuste de una pieza de madera tenía su propia importancia en la creación del barco. Era como si el astillero entero respirara al compás de mi esfuerzo, lleno de un propósito compartido.
Cuando terminé de fijar las primeras vigas, me alejé unos pasos para observar el trabajo desde una perspectiva más amplia. La lluvia había comenzado a amainar, dejando tras de sí un cielo grisáceo que contrastaba con la claridad del agua del mar. Las gotas restantes resbalaban por el casco del barco, acentuando las líneas de su diseño.
Me senté en una caja de madera cercana, con las piernas cruzadas, y bebí un poco de agua de mi cantimplora. Mientras descansaba, mis pensamientos se dirigieron al potencial comprador del barco. Imaginé su reacción al ver el barco terminado, su sonrisa aprobatoria al inspeccionar cada detalle del trabajo. También pensé en el gremio y en cómo este encargo podría abrirme más puertas en el futuro.
Cerca de mí, un pequeño lagarto salió de su escondite, quizás atraído por el calor del fogón. Su piel tenía un tono verde vibrante, con manchas amarillas que parecían brillar bajo la luz tenue. Lo observé moverse con cautela, sus ojos brillantes y atentos, como si también estuviera evaluando el progreso del barco.
Con el sol ya ocultándose tras el horizonte, decidí que era momento de dar por concluido el trabajo del día. Guardé mis herramientas con cuidado, asegurándome de que cada una estuviera limpia y en su lugar. Apagué el fuego del fogón y recogí los restos del almuerzo, dejando el astillero en orden para la siguiente jornada.
Antes de regresar a mi refugio, me acerqué a la orilla para lavar mis manos en el agua salada. El mar estaba tranquilo ahora, como si también estuviera preparándose para descansar. Las olas pequeñas acariciaban mis dedos, y el frío del agua era un contraste refrescante después del calor del trabajo.
En mi camino de vuelta, la noche comenzó a envolver todo con su manto oscuro. El canto de los grillos se alzó como un coro, y las estrellas empezaron a brillar débilmente entre las nubes dispersas. Al llegar a mi pequeña cabaña, encendí una lámpara de aceite y me preparé una cena sencilla: una sopa de pescado que había guardado de días anteriores.
Después de comer, me recosté en mi cama, escuchando el sonido distante del mar. Mi cuerpo estaba cansado, pero era un cansancio agradable, el tipo que viene con el trabajo bien hecho. Cerré los ojos, dejando que el sonido de las olas me arrullara, y pronto caí en un sueño profundo, soñando con el día en que este barco surcara las aguas.
El siguiente día me recibió con un clima templado, un contraste refrescante respecto a la lluvia del día anterior. Me desperté temprano, con el primer rayo de sol colándose a través de la ventana de mi cabaña. Afuera, el rocío aún descansaba sobre las hojas y el aire tenía un frescor que me llenaba de energía.
Después de vestirme y disfrutar de un desayuno ligero —un tazón de gachas con trozos de fruta seca—, me dirigí al astillero. Los senderos estaban húmedos, pero el cielo estaba despejado, y podía escuchar los sonidos del bosque cercano: el canto de las aves y el crujir de las ramas movidas por el viento.
Al llegar al astillero, me tomé un momento para revisar el barco. La quilla y las primeras vigas de la cubierta estaban en su lugar, y todo parecía firme. Decidí que hoy sería el día de instalar las planchas principales del casco. Este era un paso crucial, ya que determinaría no solo la resistencia del barco, sino también su capacidad para cortar las olas con eficiencia.
Antes de comenzar, revisé mi suministro de madera. Había seleccionado tablas de un árbol conocido por los Tontatta como guayacán, famoso por su ligereza y resistencia al agua salada. Las tablas estaban perfectamente cortadas, con las vetas visibles como líneas finas que contaban la historia de su crecimiento.
Cada plancha fue tratada previamente con un aceite especial que las hacía más resistentes a la humedad y los insectos. Este aceite tenía un aroma fuerte, una mezcla de resina y cítricos, que impregnaba el astillero y le daba un carácter distintivo al lugar.
Comencé con las planchas inferiores, alineándolas cuidadosamente contra las costillas del barco. Para asegurarlas, usé clavos largos de metal que había adquirido en el mercado. Con cada golpe del martillo, las planchas se unían al armazón, emitiendo un sonido profundo y resonante que parecía armonizar con el mar.
A media jornada, cuando el sol ya estaba en su punto más alto, decidí hacer una pausa para almorzar. Me senté en una roca plana cerca de la costa, con una vista directa al horizonte. El mar estaba en calma, con un brillo plateado que parecía extenderse hasta el infinito.
Desenvolví un paquete que contenía pescado ahumado, acompañado de un trozo de pan oscuro. El sabor salado del pescado y la textura densa del pan eran un recordatorio de la simplicidad y la riqueza de la vida en este lugar. Mientras comía, mis pensamientos se dirigieron al propósito de este barco.
¿Debería venderlo al mejor postor, asegurándome un ingreso estable para proyectos futuros? ¿O sería mejor entregarlo al gremio, como un símbolo de mi compromiso con los Crimson Crusaders? La decisión aún no estaba clara, pero sabía que, independientemente de su destino, este barco debía ser construido con el máximo cuidado y dedicación.
Después del almuerzo, regresé al astillero con energía renovada. Mi siguiente tarea era dar forma a las curvas del casco, un proceso que requería un equilibrio entre fuerza y delicadeza. Para esto, usé un vaporizador rudimentario que había construido con restos de metal y un caldero viejo.
El vapor ablandaba las planchas de madera, haciéndolas más flexibles y fáciles de moldear. Con cuidado, las doblé y las ajusté a las curvas del armazón, asegurándome de que no hubiera espacios ni deformaciones. Este era un trabajo minucioso, y cada plancha instalada era un pequeño triunfo.
El sol comenzó a descender mientras trabajaba, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El astillero se llenó de una luz cálida, y las sombras de las herramientas y el barco se alargaron, creando un escenario casi mágico.
Cuando la luz comenzó a desvanecerse, decidí dar por concluido el trabajo del día. Limpié mis herramientas y recogí los restos de madera y virutas, dejando el astillero listo para la siguiente jornada. Antes de retirarme, di un último vistazo al barco.
Ya podía vislumbrar su forma final, una estructura elegante y robusta que parecía ansiosa por tocar el agua. Me quedé un momento en silencio, escuchando el murmullo del mar y el crujido de las tablas bajo mis pies. Este proyecto no era solo un barco; era una extensión de mí mismo, un reflejo de mi habilidad, mi esfuerzo y mi pasión.
Esa noche, mientras cenaba en mi cabaña, me sentí agradecido por la oportunidad de construir algo con mis propias manos. Aunque el camino aún era largo, cada día me acercaba un poco más a completar este barco y, con él, a tomar la decisión de su destino.
La tercera jornada comenzó con un espectáculo natural. Desde la ventana de mi cabaña, vi cómo el sol emergía lentamente del horizonte, pintando el cielo con pinceladas de oro y escarlata. El mar reflejaba esa luz, con pequeñas olas que rompían suavemente contra la costa, creando un murmullo hipnótico.
Después de desperezarme, me dirigí al pequeño pozo detrás de la cabaña para asearme. El agua, fría como una brisa de invierno, me despertó por completo. Era un ritual diario que no solo me refrescaba, sino que también me conectaba con el entorno. Terminé de vestirme y me colgué una cantimplora de agua en la cintura, listo para enfrentar otro día de trabajo.
Al llegar al astillero, me encontré con unos visitantes inesperados: un par de gaviotas revoloteaban cerca del barco, probablemente atraídas por algún resto de mi almuerzo del día anterior. Las espanté suavemente, observando cómo se elevaban hacia el cielo antes de retomar su vuelo hacia el mar.
Mi primera tarea del día era reforzar el armazón con soportes adicionales antes de continuar con la instalación del casco. Para esto, seleccioné madera más densa, cortada en secciones uniformes que proporcionarían estabilidad y resistencia. Cada pieza debía encajar perfectamente, y aquí fue donde mi falta de experiencia como carpintero se hizo evidente.
Tuve que repetir el corte de una de las vigas después de darme cuenta de que no encajaba como debería. Aunque frustrante, estos momentos me recordaban que la paciencia era una virtud necesaria en este oficio.
Hacia el mediodía, cuando el sol comenzaba a calentar con más intensidad, busqué refugio bajo un árbol cercano. Extendí una manta sobre el pasto y me senté con un boceto del barco en las manos. El diseño inicial era básico, pero con cada día de trabajo iba añadiendo más detalles, como los refuerzos para el mástil principal y los soportes para la cubierta.
Mientras dibujaba, una suave brisa marina mecía las ramas del árbol, y podía escuchar el canto de un grupo de aves que se habían posado cerca. Cerré los ojos por un momento, permitiéndome disfrutar de esa calma antes de regresar al trabajo.
Por la tarde, me dediqué a instalar el mecanismo del timón. Este era un componente esencial, y aunque el diseño era sencillo, requería una alineación perfecta para garantizar su funcionalidad.
Primero, aseguré el eje central, una barra metálica que había adaptado especialmente para este propósito. Luego, ensamblé las tablas del timón, ajustándolas con clavos y pegamento resistente al agua. Cada movimiento era lento y meticuloso, pues un error aquí podría significar problemas en el futuro.
El sol comenzaba a descender cuando finalmente terminé. Me alejé unos pasos para admirar mi trabajo. El timón era simple, pero sólido, y se movía con suavidad cuando lo probé. Una sensación de logro me llenó mientras lo imaginaba enfrentando las olas del océano.
Esa noche, después de cenar, decidí salir a caminar por la playa. La arena estaba fría bajo mis pies descalzos, y el sonido de las olas era como una melodía constante que acompañaba mis pensamientos. Miré hacia el cielo, donde las estrellas brillaban con una intensidad que parecía casi mágica.
Me pregunté nuevamente sobre el destino de este barco. ¿Qué historias contarían sus velas al viento? ¿Qué rutas trazaría sobre el mapa? La respuesta seguía siendo un misterio, pero había algo profundamente satisfactorio en saber que yo era el responsable de darle vida.
Me desperté con el sonido del oleaje golpeando las rocas cercanas. Era un ritmo constante, casi como el latido de un corazón gigantesco que sostenía toda la vida en esta región. Desde mi ventana, el mar se veía agitado, con olas más grandes que de costumbre. El cielo estaba cubierto de nubes grises que prometían lluvia más tarde.
Después de un desayuno más abundante que de costumbre —pan fresco con una pequeña porción de queso y una taza de té de hierbas—, salí hacia el astillero. Hoy, el viento traía consigo un aroma salado y un leve toque de humedad, una advertencia de que debía aprovechar el tiempo seco antes de que comenzaran las precipitaciones.
El trabajo del día giraba en torno a las cuadernas, las piezas que daban forma al interior del casco y aseguraban su estructura. Estas piezas eran fundamentales para garantizar que el barco pudiera soportar las fuerzas del mar sin ceder.
Corté cuidadosamente cada una de las cuadernas, siguiendo las medidas que había anotado previamente en mi boceto. Usé una herramienta de mano especialmente diseñada para lijar las curvas, asegurándome de que encajaran a la perfección con la quilla y las vigas.
Este trabajo era tedioso, pero también gratificante. Cada vez que una cuaderna encajaba perfectamente en su lugar, sentía una pequeña oleada de orgullo. Además, mientras trabajaba, me acompañaba el constante canto de los pájaros que habían hecho su hogar en las cercanías del astillero.
A mitad de la mañana, justo cuando había terminado de instalar una de las cuadernas más grandes, comenzó a llover. Al principio, solo eran gotas dispersas que salpicaban el suelo, pero en cuestión de minutos se convirtió en un aguacero.
Me refugié en una pequeña cabaña que había improvisado junto al astillero para guardar herramientas y materiales. Desde allí, observé cómo la lluvia caía sobre el barco en construcción, oscureciendo la madera y llenando el aire con ese aroma terroso tan característico.
Decidí aprovechar este tiempo para afilar mis herramientas. Era un proceso que requería paciencia, pero que garantizaba un trabajo más eficiente y preciso. Mientras lo hacía, el sonido de la lluvia me envolvía, creando un ambiente casi meditativo.
Cuando la lluvia finalmente cesó, el astillero quedó impregnado de humedad, y pequeños charcos salpicaban el suelo de tierra compactada. A pesar del retraso, no quería perder más tiempo, así que retomé el trabajo con renovada energía.
El enfoque de la tarde fue reforzar las uniones de las cuadernas con la quilla y las vigas. Usé una combinación de clavos y masilla resistente al agua para asegurarme de que las uniones fueran lo suficientemente fuertes como para soportar las fuerzas del océano.
El viento seguía soplando con fuerza, moviendo las copas de los árboles cercanos y haciendo que las lonas de mi improvisado refugio ondearan ruidosamente. A pesar de las condiciones, logré avanzar más de lo que había anticipado, y para cuando el sol comenzó a ocultarse, las cuadernas principales estaban completamente instaladas.
Esa noche, después de una cena sencilla, decidí salir al porche de mi cabaña con una taza de té caliente. La luna había salido, brillante y redonda, iluminando el paisaje con un resplandor plateado.
Pensé en cómo este proyecto no solo era un desafío técnico, sino también una prueba de mi perseverancia. Cada tabla cortada, cada unión reforzada, me acercaba un paso más a completar algo tangible, algo que podía tocar y sentir como un reflejo de mi esfuerzo.
El canto de los grillos se unió al murmullo del mar, creando una sinfonía natural que me acompañó mientras reflexionaba sobre el futuro de este barco.
Me desperté con un cielo despejado que contrastaba con la lluvia del día anterior. El aire tenía una frescura especial, y el rocío cubría la vegetación que rodeaba mi cabaña. Me tomé mi tiempo para preparar un desayuno sencillo pero energético, acompañado de un trozo de fruta fresca.
Mientras caminaba hacia el astillero, los primeros rayos del sol iluminaban las aguas cercanas, creando destellos que casi cegaban. Una bandada de aves marinas volaba en formación, un recordatorio constante de la conexión entre cielo y mar.
Me desperté con un cielo despejado que contrastaba con la lluvia del día anterior. El aire tenía una frescura especial, y el rocío cubría la vegetación que rodeaba mi cabaña. Me tomé mi tiempo para preparar un desayuno sencillo pero energético, acompañado de un trozo de fruta fresca.
Mientras caminaba hacia el astillero, los primeros rayos del sol iluminaban las aguas cercanas, creando destellos que casi cegaban. Una bandada de aves marinas volaba en formación, un recordatorio constante de la conexión entre cielo y mar.
El enfoque del día fue preparar el casco para su recubrimiento final. La madera, aunque resistente, necesitaba ser tratada para protegerla contra la corrosión del agua salada. Esto significaba horas de lijado, un proceso monótono pero vital.
Tomé una hoja de lija gruesa y comencé desde la base, moviéndome con movimientos largos y uniformes hacia los costados. Cada astilla removida dejaba al descubierto una superficie más lisa y uniforme. Mientras trabajaba, el sonido del lijado se mezclaba con el susurro del viento y el murmullo del mar.
Después de horas de esfuerzo, pasé al sellado. Usé una mezcla de aceites naturales y resinas que había preparado previamente, aplicándola con un pincel grueso. La madera absorbió el tratamiento rápidamente, oscureciéndose y adquiriendo un brillo cálido.
Cuando el sol estaba en su punto más alto, tomé un descanso para almorzar. Me senté bajo la sombra del árbol que ya había convertido en mi refugio favorito, disfrutando de un plato sencillo de arroz y pescado ahumado que había traído conmigo.
Mientras comía, miré el casco del barco. Ya no era solo una estructura; estaba cobrando vida, convirtiéndose en algo más que la suma de sus partes. El pensamiento me llenó de una mezcla de orgullo y anticipación.
Por la tarde, comencé a trabajar en la base del mástil principal. Este sería el soporte central para las velas, y su instalación requería precisión absoluta. Usé herramientas de medición para asegurarme de que la base estuviera perfectamente alineada con la quilla.
El mástil en sí estaba hecho de un tronco recto y bien curado que había preparado semanas antes. Era pesado, pero su resistencia era inigualable. Antes de levantarlo, reforcé las uniones con placas de metal que garantizarían su estabilidad incluso en las tormentas más feroces.
El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente logré posicionar el mástil en su lugar, asegurándolo con cuerdas temporales para que se mantuviera erguido.
Esa noche, después de asearme y cambiarme de ropa, me senté junto al mar para observar el barco bajo la luz de la luna. El casco, ahora sellado, reflejaba la luz plateada, y el mástil se alzaba imponente contra el cielo estrellado.
Pensé en lo mucho que había aprendido desde que inicié este proyecto. Cada error y cada ajuste habían sido lecciones valiosas, y el resultado era un testimonio de mi dedicación. Aunque aún quedaba trabajo por hacer, sentía que el final estaba a la vista.
El sol apenas despuntaba cuando llegué al astillero, decidido a aprovechar cada hora de luz. El cielo estaba despejado, y la brisa fresca del mar traía consigo un aroma salado que revitalizaba mis sentidos. En el horizonte, las olas se deslizaban suaves, como si el océano mismo estuviera en calma, observando mi progreso.
Hoy sería un día crucial. Con el mástil ya instalado, me dedicaría a trabajar en las vergas y las jarcias, preparando el barco para su futuro desempeño en el agua.
Las vergas —esas grandes piezas de madera horizontales que sostendrían las velas— requerían tanto cuidado como el mástil. Primero seleccioné las mejores vigas que tenía en el astillero, asegurándome de que estuvieran libres de grietas o imperfecciones. Usé un cepillo de madera para alisarlas y redondearlas en los bordes, garantizando que no desgarraran las velas con el tiempo.
El proceso de instalación fue arduo. Subí y bajé del mástil varias veces con la ayuda de poleas improvisadas, ajustando los amarres y las uniones. Las cuerdas crujían bajo tensión, pero sabía que estaban firmes y listas para soportar el viento.
Mientras trabajaba, el canto de las aves marinas se mezclaba con el sonido de las herramientas y el movimiento constante de las olas. Una bandada pasó sobre mi cabeza, su vuelo sincronizado creando sombras que se deslizaban sobre la cubierta del barco.
Hacía tiempo que no me tomaba un momento para explorar más allá del astillero. Decidí caminar un poco hacia un acantilado cercano, llevando conmigo una comida ligera envuelta en un paño de lino: un trozo de pan, un poco de queso y unas frutas.
Desde allí, pude observar mi pequeño astillero en toda su magnitud. El barco, aún incompleto, destacaba como una figura majestuosa contra el azul profundo del océano. El paisaje me recordaba por qué había decidido embarcarme en este proyecto: no solo para ganar dinero, sino para crear algo que pudiera surcar estas aguas vivas y cambiantes.
Por la tarde, el enfoque fue el trabajo con las velas. Había conseguido un lote de lienzo resistente, adecuado para soportar los vientos del mar abierto. Con hilo grueso y una aguja curva, pasé varias horas reforzando las costuras de los paños principales.
Cada puntada era un acto de paciencia. Mis manos trabajaban rápido pero con cuidado, y a medida que los paños tomaban forma, sentí una conexión profunda con los marineros que un día dependerían de estas velas para moverse entre las olas.
Una vez completadas, las velas fueron sujetadas a las vergas. Cuando finalmente levanté la primera, usando un sistema de poleas, se infló con el viento suave, y mi corazón se llenó de orgullo. El barco comenzaba a parecerse a lo que siempre había imaginado.
Con el día terminado, me senté junto a la fogata que había encendido cerca del astillero. El crepitar de la madera y el calor me proporcionaban consuelo, mientras el barco permanecía en silencio, iluminado tenuemente por las brasas y la luz de las estrellas.
En ese momento, pensé en las historias que este barco podría llevar consigo: viajes a islas lejanas, encuentros con otras embarcaciones, desafíos en el mar abierto. Aunque su destino no estaba en mis manos, sabía que había puesto mi alma en su creación.
El séptimo día llegó con un cielo despejado y un aire fresco. Este sería el último día de trabajo en el astillero antes de botar el barco al agua.
Primero revisé cada rincón del barco, desde la quilla hasta la punta del mástil, asegurándome de que no hubiera errores o imperfecciones. Ajusté algunas uniones, reforcé las cuerdas de la jarcia y repasé las costuras de las velas una vez más.
Luego, apliqué una última capa de barniz al casco, protegiéndolo aún más contra los elementos. Mientras el barniz se secaba, aproveché para colocar detalles menores en la cubierta: un timón bien tallado, anclas en su lugar y ganchos para asegurar los cabos.
A medida que la tarde avanzaba, un grupo de pescadores locales que había conocido durante mis días en el astillero se acercó para ayudarme. Trajeron cuerdas y rodillos para facilitar el descenso del barco hacia el agua. Su presencia, llena de bromas y risas, hizo que el momento fuera aún más especial.
Cuando todo estuvo listo, observé el barco una última vez desde la orilla. Sus velas brillaban bajo la luz del sol, y el casco reflejaba un tono cálido y rojizo. No era perfecto, pero era mío, y representaba días de esfuerzo, aprendizaje y dedicación.
Con el sol ya en su punto más bajo, proyectando un suave tono dorado sobre el astillero, el barco estaba listo para encontrar su verdadero hogar: el mar. Los pescadores, ahora más serios, ajustaron las cuerdas que sujetaban la embarcación. Rodillos improvisados hechos de troncos de madera estaban alineados en la pendiente que llevaba hasta la costa.
Yo estaba en la proa, verificando las últimas uniones y asegurándome de que todo estuviera firme. Mi corazón latía rápido, pero no de nerviosismo, sino de emoción. Cada crujido de las cuerdas al tensarse y cada sonido del movimiento del barco sobre los rodillos eran ecos de la culminación de mi esfuerzo.
Con un empujón conjunto, el barco comenzó a deslizarse lentamente hacia el agua. Las olas lo recibieron con suavidad, como si entendieran que esta creación nacía del respeto por ellas. Una vez que el casco tocó el agua por completo, hubo un breve silencio antes de que las velas capturaran el viento y se inflaran levemente.
Me subí a bordo y revisé la estabilidad del barco, moviéndome de un lado a otro para sentir cómo respondía. Era estable, firme, como si estuviera ansioso por navegar. Desde la cubierta, miré hacia la costa, donde los pescadores aplaudían y vitoreaban con una energía contagiosa.
Me senté un momento en el banco del timón, dejando que el vaivén del agua me envolviera. El barco, al que aún no le había puesto nombre, parecía respirar con cada ola. Era como si tuviera vida propia, listo para emprender aventuras que yo tal vez no viviría.
Después de asegurarlo nuevamente en el pequeño muelle del astillero, invité a los pescadores a compartir una comida. Mientras comíamos, hablamos de los posibles destinos para la embarcación. Algunos sugirieron que sería ideal para el transporte de mercancías entre islas cercanas, mientras que otros imaginaron que podría servir como escolta para barcos más grandes.
Al final, decidí que lo ofrecería al gremio Crimson Crusaders. Era un tributo a los lazos que había formado con ellos y una oportunidad de contribuir a su causa con algo tangible, algo que había construido con mis propias manos.
Esa noche, bajo un cielo estrellado, me quedé junto al barco, repasando mentalmente cada etapa de su construcción. Desde elegir la madera hasta instalar las velas, cada paso había sido un desafío y una lección. Aunque aún me faltaba mucho por aprender como carpintero, este proyecto había sido un gran avance en mi camino.