
Drake Longspan
[...]
01-02-2025, 10:08 PM
Hace muchos años...
La lluvia caía en finos hilos sobre las calles de Isla Kilombo, mezclándose con el lodo que se acumulaba en los callejones. Las casas destartaladas, hechas de madera hinchada por la humedad y techos de chapa oxidada, parecían más frágiles bajo el cielo gris. Drake Longspan, apenas un joven con una altura exageradamente alta para alguien de su edad, recorría esas calles con los puños apretados y los labios temblorosos, sus brazos vendados más por costumbre que por necesidad. El hambre le quemaba el estómago, dolía, dolía muchísimo, pero no era su prioridad. Había algo mucho más importante que su propio cuerpo famélico: sus padres estaban muriendo.
Las medicinas costaban más de lo que podría ganar en meses. Trabajaba de sol a sol, partiendo madera, transportando cajas en los muelles, incluso descargando pescado, aunque el hedor le revolviera las tripas. Pero el dinero no alcanzaba. Cada noche, al volver a la choza en la que se resguardaban, veía a su madre más pálida, a su padre más delgado, y el terror se aferraba a su pecho como una garra fría.
— Oi, mamá, hoy conseguí un poco de pan. No es mucho, pero... — intentó sonreír, aunque la mueca se le rompió en el rostro.
Su madre, una mujer que alguna vez había tenido la energía de una tormenta, apenas pudo levantar la vista. Sus dedos huesudos acariciaron la mano de Drake con la misma ternura de siempre.
— Eres un buen chico, Drake... pero tienes que comer tú también...
Él negó con la cabeza, sentándose en el suelo junto al jergón donde ella reposaba. Su padre dormía, aunque más parecía un cadáver con la piel pegada a los huesos.
Esa noche, el chico no pudo dormir. Se quedó junto a ellos, escuchando sus respiraciones cada vez más débiles, su propia impotencia retorciéndole las entrañas. Se levantó al amanecer, con un solo pensamiento en la cabeza: conseguir más dinero, como fuera.
Lo intentó todo. Suplicó trabajo a los comerciantes más mezquinos del puerto. Se ofreció como aprendiz, como cargador, incluso como peleador en las apuestas clandestinas, recibiendo golpes hasta que su cuerpo no pudo más. Pero la paga era escasa y el tiempo se agotaba.
Una noche, desesperado, llegó hasta la parte más oscura de Kilombo, en el Pueblo de Rostock, donde solo se aventuraban los desesperados o los que no tenían nada que perder. Allí, en una esquina donde las farolas parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse, un hombre de sonrisa amarillenta, aliento rancio y una peste a tabaco negro lo observó con interés.
— Tienes brazos fuertes, chico. Te daré una oportunidad. Hay una mercancía que necesito que lleves de un lado a otro, sin hacer preguntas. Te pagaré bien.
Drake Longspan sabía lo que significaba. Sabía que no era trigo limpio. Pero su madre tosía sangre, su padre apenas podía abrir los ojos. Se quedó mirando el suelo, apretando los puños hasta que las uñas le perforaron la piel.
— ¿Cuánto?
Esa noche, corrió por las calles de Kilombo con un paquete oculto bajo su camisa, el corazón martillándole el pecho. Evitó a los guardias, a los perros callejeros, a las miradas curiosas. Lo entregó sin decir una palabra y recibió una bolsa de monedas más pesada de lo que había esperado. No le importaba qué había dentro del paquete. No le importaba lo que había hecho. Solo quería salvarlos.
Pero el destino no tenía piedad.
Regresó con la bolsa de dinero, jadeante, con los ojos brillando de esperanza. Iba a comprar la medicina, iban a mejorar. Todo iba a estar bien. Pero cuando abrió la puerta de la choza, lo único que encontró fue silencio.
Su padre yacía inmóvil, sus dedos fríos, sus labios entreabiertos en una última exhalación que nunca terminó. Su madre, apenas consciente, le sonrió con la misma ternura de siempre, con los ojos nublados por el dolor y la fiebre.
— No llores, mi niño... hiciste todo lo que pudiste...
Pero él lloró. Lloró con la desesperación de quien lo ha perdido todo, con la rabia de un alma desgarrada. Gritó hasta que la voz se le rompió. Se aferró a sus manos hasta que la piel se volvió rígida. Y cuando el amanecer llegó, la única compañía que le quedó fue una bolsa de monedas, una figura de suzaku y un vacío insoportable en el pecho.
Desde entonces, nunca volvió a temerle a la pobreza. Porque nada, ni el hambre ni la miseria, se comparaba con el dolor de perderlo todo.
A partir de ese día, cada moneda que ganaba tenía un peso distinto. No trabajaba solo por sobrevivir; trabajaba para no olvidar. Cada astilla de madera que tallaba, cada barco que reparaba, llevaba el eco de su promesa silenciosa. Nunca más llegaría demasiado tarde. Nunca más perdería a los suyos sin haberlo intentado todo...


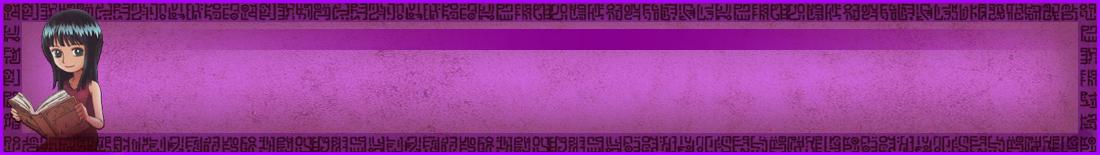






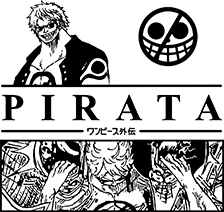

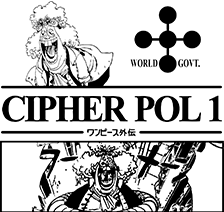

![[Imagen: qnO0NUI.gif]](https://i.imgur.com/qnO0NUI.gif)