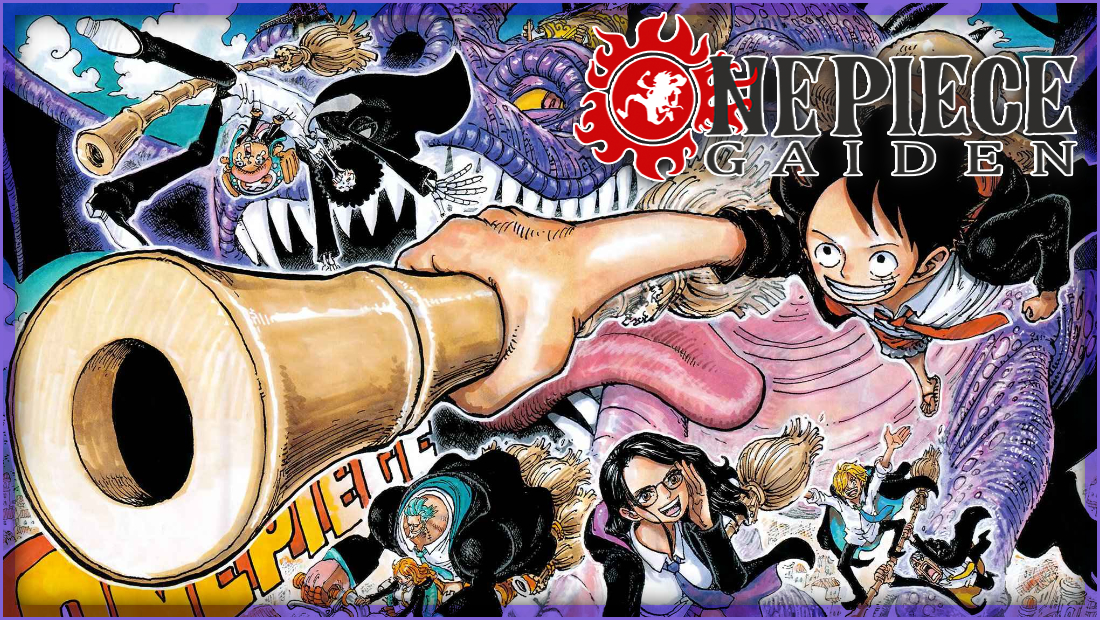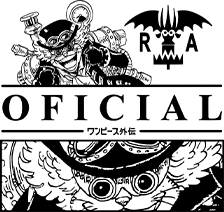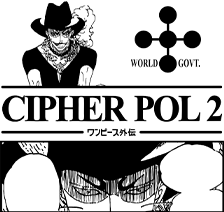Ragnheidr Grosdttir
Stormbreaker
21-11-2024, 08:29 PM
51 de Verano de 724
La taberna no solo es un punto de encuentro, sino un microcosmos de Loguetown, una isla donde la ley coquetea con el caos. Situada en un callejón angosto que apenas deja pasar la luz del sol, El Ancla Desgarrada emite un aura casi mística. Desde fuera, parece una reliquia abandonada de épocas más prósperas, con un cartel colgante que cruje bajo el viento marino. El cartel, desgastado por la salinidad, muestra una imagen de un ancla partido en dos, corroído por los años. La entrada es baja y estrecha, lo suficientemente incómoda como para disuadir a aquellos que no saben a dónde se dirigen. Dentro, la atmósfera cambia drásticamente. El calor sofocante del lugar contrasta con la brisa fresca del puerto, producto de la chimenea encendida en una esquina. Las llamas chisporrotean sobre troncos mal cortados, llenando el espacio con un humo tenue que sube hasta el techo ennegrecido por el hollín. Las vigas de madera se arquean peligrosamente, como si el techo estuviera siempre al borde del colapso, pero aguantando por pura testarudez. A lo largo de las paredes se encuentran repisas llenas de botellas de ron y licores exóticos traídos de cada rincón del Grand Line. Algunas de estas botellas están llenas de líquido color ámbar; otras, vacías, sirven como decoración junto a los cráneos de criaturas marinas. El suelo está hecho de tablones de madera gastada, algunas de ellas sueltas y otras cubiertas con alfombras roídas que intentan, sin mucho éxito, añadir algo de calidez. Las grietas entre las tablas han sido rellenadas con serrín, que absorbe los inevitables derrames de alcohol y sangre. Aquí y allá se ven marcas de cuchillos y cortes, evidencia de discusiones acaloradas que no siempre terminaron con palabras.
El aire está cargado de olores que se mezclan en una sinfonía áspera, tabaco barato, sudor, pescado rancio y la acidez del alcohol. Cada cliente aporta algo al entorno, creando un mosaico de vidas que cruzan sus caminos en esta taberna. Los parroquianos son tan variados como los rumores que circulan entre ellos. Hay piratas de aspecto peligroso con cicatrices que cuentan historias que nunca se comparten en voz alta. Mercaderes sin escrúpulos y contrabandistas discuten precios en voz baja, mientras revisan mercancías escondidas en pequeñas cajas. Incluso hay algún que otro cazarrecompensas que observa desde las sombras, esperando identificar a su próxima presa. En una mesa cercana, un grupo de marineros se ríe a carcajadas, golpeando la madera con sus jarras de cerveza espumosa. Uno de ellos lleva una venda en la cabeza, y su uniforme desgastado sugiere que ha desertado de algún barco gubernamental. Más allá, un hombre encapuchado intercambia un saco de monedas con una mujer de cabello enredado, cuyo cinturón está repleto de cuchillos de diferentes tamaños. La camarera, una mujer robusta con una mirada dura y un mandil manchado de grasa, camina entre las mesas con una destreza asombrosa, esquivando manos atrevidas y esquivando las peleas a punto de estallar.
La decoración del lugar es un tributo a su cercanía al mar. Encima de la barra, un largo mostrador de madera oscura, cuelgan redes de pesca, flotadores de vidrio y un timón roto que parece haber sido arrancado de un barco en medio de una tormenta. En un rincón, una lámpara hecha de conchas marinas ilumina un mapa de navegación clavado en la pared con cuchillos. Este mapa está tan lleno de marcas y rutas trazadas que es casi imposible distinguir las líneas originales. Cerca del techo, varios objetos cuelgan en macabras exhibiciones: una pata de cangrejo gigante, un arpón oxidado y un trofeo de dientes que podría haber pertenecido a un monstruo marino. El mostrador está cubierto de vasos y jarras, algunos de ellos limpios, pero la mayoría con un brillo aceitoso que sugiere que no han sido lavados en días. Detrás de la barra, el cantinero, un hombre calvo con tatuajes que recorren su cuello y brazos, limpia un vaso con un trapo sucio mientras observa cada rincón del lugar con ojos atentos. Sus movimientos son lentos pero calculados, como si estuviera listo para saltar a la acción en cualquier momento. En el rincón más oscuro de la taberna, alejado del bullicio, Ragn encuentra su refugio. Su elección no es casual; la mesa está estratégicamente colocada contra la pared, dándole una vista clara de la entrada y la sala principal. La madera de la mesa está llena de arañazos y marcas de cuchillos, un testimonio de las discusiones que han tenido lugar aquí antes. Un candelabro de hierro fundido cuelga del techo, pero su luz apenas alcanza esta parte de la taberna, dejando a Ragn en una penumbra que parece absorberlo.El poncho que lleva Ragn se mezcla con las sombras, y su capucha oculta casi por completo su rostro. Sus botas mojadas dejan pequeñas huellas en el suelo, pero nadie parece notarlas. Desde su posición, observa con calma, aunque su cuerpo está tenso bajo el poncho. Sus dedos tamborilean de forma casi imperceptible sobre la madera, un gesto que podría interpretarse como nerviosismo o impaciencia, pero en realidad es una forma calculada de mantenerse alerta. De vez en cuando, su mirada se desvía hacia la barra, donde el cantinero lo observa de reojo, reconociendo que no es un cliente cualquiera.
En la silla junto a él, un pequeño saco de cuero descansa aparentemente olvidado, pero la forma en que sus dedos se mantienen cerca de él sugiere lo contrario. Dentro de la bolsa, el objeto que ha traído consigo está bien protegido, envuelto en varias capas de tela para ocultar cualquier rastro de lo que pueda ser. La mercancía que porta es la razón por la que está aquí, y su misión es clara: realizar el intercambio y salir antes de que alguien haga demasiadas preguntas. Cada pocos minutos, la puerta de la taberna se abre, dejando entrar ráfagas de aire salado y nuevas caras. Algunos son marineros en busca de una bebida rápida, otros son figuras misteriosas que se deslizan hacia las sombras como si ya conocieran el lugar. Uno de ellos, un hombre alto con un sombrero de ala ancha, lanza una mirada hacia Ragn antes de ocupar una mesa cercana. Aunque su intención no es clara, la tensión en el aire aumenta ligeramente.
La camarera se acerca al rincón de Ragn con una jarra de cerveza en la mano, colocándola frente a él sin decir una palabra. Ella lo mira con una mezcla de curiosidad y cautela, pero no intenta iniciar una conversación. Sabe que en El Ancla Desgarrada, algunos clientes prefieren ser ignorados. Sin levantar la cabeza, Ragn mueve un par de monedas hacia el borde de la mesa, lo suficiente para pagar la bebida y la discreción. Mientras espera, los sonidos de la taberna se mezclan en un caos controlado: el tintineo de monedas, los dados rodando sobre las mesas, las risas ocasionales y el constante murmullo de las conversaciones. Cada palabra es un secreto, cada gesto una negociación. En este lugar, el tiempo parece detenerse, pero para Ragn, cada segundo cuenta. Desde su posición, tiene el control. Aunque el bullicio de la taberna continúa, su mente está fija en un solo objetivo: el intercambio. Pero en un lugar como este, el peligro está siempre presente, acechando en las sombras y esperando el momento adecuado para atacar.
La taberna no solo es un punto de encuentro, sino un microcosmos de Loguetown, una isla donde la ley coquetea con el caos. Situada en un callejón angosto que apenas deja pasar la luz del sol, El Ancla Desgarrada emite un aura casi mística. Desde fuera, parece una reliquia abandonada de épocas más prósperas, con un cartel colgante que cruje bajo el viento marino. El cartel, desgastado por la salinidad, muestra una imagen de un ancla partido en dos, corroído por los años. La entrada es baja y estrecha, lo suficientemente incómoda como para disuadir a aquellos que no saben a dónde se dirigen. Dentro, la atmósfera cambia drásticamente. El calor sofocante del lugar contrasta con la brisa fresca del puerto, producto de la chimenea encendida en una esquina. Las llamas chisporrotean sobre troncos mal cortados, llenando el espacio con un humo tenue que sube hasta el techo ennegrecido por el hollín. Las vigas de madera se arquean peligrosamente, como si el techo estuviera siempre al borde del colapso, pero aguantando por pura testarudez. A lo largo de las paredes se encuentran repisas llenas de botellas de ron y licores exóticos traídos de cada rincón del Grand Line. Algunas de estas botellas están llenas de líquido color ámbar; otras, vacías, sirven como decoración junto a los cráneos de criaturas marinas. El suelo está hecho de tablones de madera gastada, algunas de ellas sueltas y otras cubiertas con alfombras roídas que intentan, sin mucho éxito, añadir algo de calidez. Las grietas entre las tablas han sido rellenadas con serrín, que absorbe los inevitables derrames de alcohol y sangre. Aquí y allá se ven marcas de cuchillos y cortes, evidencia de discusiones acaloradas que no siempre terminaron con palabras.
El aire está cargado de olores que se mezclan en una sinfonía áspera, tabaco barato, sudor, pescado rancio y la acidez del alcohol. Cada cliente aporta algo al entorno, creando un mosaico de vidas que cruzan sus caminos en esta taberna. Los parroquianos son tan variados como los rumores que circulan entre ellos. Hay piratas de aspecto peligroso con cicatrices que cuentan historias que nunca se comparten en voz alta. Mercaderes sin escrúpulos y contrabandistas discuten precios en voz baja, mientras revisan mercancías escondidas en pequeñas cajas. Incluso hay algún que otro cazarrecompensas que observa desde las sombras, esperando identificar a su próxima presa. En una mesa cercana, un grupo de marineros se ríe a carcajadas, golpeando la madera con sus jarras de cerveza espumosa. Uno de ellos lleva una venda en la cabeza, y su uniforme desgastado sugiere que ha desertado de algún barco gubernamental. Más allá, un hombre encapuchado intercambia un saco de monedas con una mujer de cabello enredado, cuyo cinturón está repleto de cuchillos de diferentes tamaños. La camarera, una mujer robusta con una mirada dura y un mandil manchado de grasa, camina entre las mesas con una destreza asombrosa, esquivando manos atrevidas y esquivando las peleas a punto de estallar.
La decoración del lugar es un tributo a su cercanía al mar. Encima de la barra, un largo mostrador de madera oscura, cuelgan redes de pesca, flotadores de vidrio y un timón roto que parece haber sido arrancado de un barco en medio de una tormenta. En un rincón, una lámpara hecha de conchas marinas ilumina un mapa de navegación clavado en la pared con cuchillos. Este mapa está tan lleno de marcas y rutas trazadas que es casi imposible distinguir las líneas originales. Cerca del techo, varios objetos cuelgan en macabras exhibiciones: una pata de cangrejo gigante, un arpón oxidado y un trofeo de dientes que podría haber pertenecido a un monstruo marino. El mostrador está cubierto de vasos y jarras, algunos de ellos limpios, pero la mayoría con un brillo aceitoso que sugiere que no han sido lavados en días. Detrás de la barra, el cantinero, un hombre calvo con tatuajes que recorren su cuello y brazos, limpia un vaso con un trapo sucio mientras observa cada rincón del lugar con ojos atentos. Sus movimientos son lentos pero calculados, como si estuviera listo para saltar a la acción en cualquier momento. En el rincón más oscuro de la taberna, alejado del bullicio, Ragn encuentra su refugio. Su elección no es casual; la mesa está estratégicamente colocada contra la pared, dándole una vista clara de la entrada y la sala principal. La madera de la mesa está llena de arañazos y marcas de cuchillos, un testimonio de las discusiones que han tenido lugar aquí antes. Un candelabro de hierro fundido cuelga del techo, pero su luz apenas alcanza esta parte de la taberna, dejando a Ragn en una penumbra que parece absorberlo.El poncho que lleva Ragn se mezcla con las sombras, y su capucha oculta casi por completo su rostro. Sus botas mojadas dejan pequeñas huellas en el suelo, pero nadie parece notarlas. Desde su posición, observa con calma, aunque su cuerpo está tenso bajo el poncho. Sus dedos tamborilean de forma casi imperceptible sobre la madera, un gesto que podría interpretarse como nerviosismo o impaciencia, pero en realidad es una forma calculada de mantenerse alerta. De vez en cuando, su mirada se desvía hacia la barra, donde el cantinero lo observa de reojo, reconociendo que no es un cliente cualquiera.
En la silla junto a él, un pequeño saco de cuero descansa aparentemente olvidado, pero la forma en que sus dedos se mantienen cerca de él sugiere lo contrario. Dentro de la bolsa, el objeto que ha traído consigo está bien protegido, envuelto en varias capas de tela para ocultar cualquier rastro de lo que pueda ser. La mercancía que porta es la razón por la que está aquí, y su misión es clara: realizar el intercambio y salir antes de que alguien haga demasiadas preguntas. Cada pocos minutos, la puerta de la taberna se abre, dejando entrar ráfagas de aire salado y nuevas caras. Algunos son marineros en busca de una bebida rápida, otros son figuras misteriosas que se deslizan hacia las sombras como si ya conocieran el lugar. Uno de ellos, un hombre alto con un sombrero de ala ancha, lanza una mirada hacia Ragn antes de ocupar una mesa cercana. Aunque su intención no es clara, la tensión en el aire aumenta ligeramente.
La camarera se acerca al rincón de Ragn con una jarra de cerveza en la mano, colocándola frente a él sin decir una palabra. Ella lo mira con una mezcla de curiosidad y cautela, pero no intenta iniciar una conversación. Sabe que en El Ancla Desgarrada, algunos clientes prefieren ser ignorados. Sin levantar la cabeza, Ragn mueve un par de monedas hacia el borde de la mesa, lo suficiente para pagar la bebida y la discreción. Mientras espera, los sonidos de la taberna se mezclan en un caos controlado: el tintineo de monedas, los dados rodando sobre las mesas, las risas ocasionales y el constante murmullo de las conversaciones. Cada palabra es un secreto, cada gesto una negociación. En este lugar, el tiempo parece detenerse, pero para Ragn, cada segundo cuenta. Desde su posición, tiene el control. Aunque el bullicio de la taberna continúa, su mente está fija en un solo objetivo: el intercambio. Pero en un lugar como este, el peligro está siempre presente, acechando en las sombras y esperando el momento adecuado para atacar.